
Madre e hijo mirando la televisión. Saint Louis, Missouri, 1965 | Library of Congress | Sin restricciones de uso conocidas
Cada vez hay más productos culturales, una producción diversa, constante y de calidad. A pesar del acceso inmediato e ilimitado, la sensación es que las canciones, los libros o las películas ya no nos marcan como lo habían hecho. Ante la apatía de deslizarse por el algoritmo soñamos con recuperar la sensibilidad perdida.
Hace poco leía el último libro de un filósofo francés y sentí un cansancio infinito. El filósofo analizaba el estado de la cultura desde un pesimismo sordo. Disparaba clichés a chorro, desprovisto de la elegancia argumentativa que le había caracterizado. La conclusión era previsible: un magma antiintelectual formado por «neofeministas» y «antirracistas» está dinamitando la cultura con su odio fanático por la ambigüedad, la jerarquía y la belleza en todas sus formas. La cultura, concluye el filósofo, ha perdido su capacidad de esculpir las almas del futuro: a estas sólo les interesa la inmediatez banal de los eslóganes igualitarios y los espacios seguros. La ambivalencia genial de las grandes obras de arte, de la literatura en mayúscula, les resulta insoportable.
Cuando nos ponemos excesivamente fatalistas sobre los tiempos que corren, pensaba leyendo al filósofo, a menudo no hacemos más que proyectar un agravio particular. Los demás ven el agravio de forma nítida; se va haciendo más evidente a medida que envejecemos y entendemos menos lo que nos rodea. Si dejamos que guíe nuestra relación con el mundo, acabamos sucumbiendo como el filósofo francés a su lógica simplificadora. Nos convertimos, sin darnos cuenta, en el viejo que grita a las nubes.
Dejo aquí este recordatorio para tenerlo presente mientras admito que hace tiempo que tengo una sensación inquietante: todos los productos culturales –cine, libros, audiovisuales diversos– me parecen exactamente el mismo.
No hace falta darle muchas vueltas para ver que esta frase es absurda, pero aun así la sensación prevalece. Debo precisar que no hablo de un descenso en la calidad, originalidad o profundidad de los productos culturales. Más bien al contrario. Si elijo un volumen de la mesa de novedades, estoy segura de que contendrá una voz fresca, lúcida y atrevida; da la sensación de que nunca tanta gente había sabido escribir bien como ahora. Pasa lo mismo con las películas-series-documentales. Las novedades son incesantes, variadas y estimulantes; las posibilidades de entretenimiento y alimento espiritual, infinitas. Para los que somos vulnerables al ciclo de hypes y fomos que sostiene a la industria cultural, la tarea de mantenerse al día es felizmente inacabable.
Tengo un amigo que se niega a pagar Spotify, pese a ganarse bien la vida, porque le gusta la publicidad entre canciones. Si sabe que tarde o temprano irrumpirá un anuncio estridente, disfruta de la música con más intención. El acceso inmediato e ilimitado, en cambio, abarata y empeora su experiencia auditiva. Cuando me lo explicó pensé que estaba totalmente chiflado, que su larga estancia en un país oscuro del norte había terminado por freírle las neuronas. Pero el otro día terminé de ver una película finísima que abordaba con una sensibilidad exquisita los límites de la amistad y las dinámicas que perpetúan los conflictos civiles y lo único que sentí fue una leve impaciencia mientras revisaba el resto de títulos disponibles en el catálogo. Mi cerebro ya había clasificado la película («fin amistad/guerra civil») y demandaba alimentos frescos.

Mujer y niños mirando la televisión. 1969 | Library of Congress | Sin restricciones de uso conocidas
En mi cabeza se ha instalado un burócrata muy eficiente que lo coloca todo en carpetas y a continuación las archiva para siempre. El burócrata aparece con su torre de archivadores en el momento en el que aprieto el botón de play en el primer capítulo de The Last of Us: «distopía/cambio climático». Asoma la cabeza a los primeros cinco minutos de Cinco lobitos: «dificultades maternidad». Me impide disfrutar de Tár: «cultura de la cancelación». Neutraliza rápidamente El triángulo de la tristeza, The White Lotus y The Menu: «ricos ridículos de vacaciones». Muchas de las etiquetas las pone sin apenas mirar, bostezando mientras juega al solitario con la mano izquierda: «Libro/película/serie sobre el #metoo». «Libro/película sobre forma de vida rural amenazada». «Libro/artículo/podcast sobre la precariedad, autoexplotación e insatisfacción de la generación milenial».
Reformulo, pues. No es que todos los productos culturales sean el mismo, sino que todos se deslizan sin tocar hueso: es como estar en un banquete abundante y exquisito lleno de delicias de los cinco continentes, pero con un covid persistente que nos ha hecho perder el sentido del gusto.
El pasado marzo, el crítico de cine de The New York Times A. O. Scott dejó el trabajo después de veintitrés años. La explicación fue que no le veía sentido a diseccionar películas que habían perdido la capacidad de dejar huella. Culpaba de su desencanto en primer lugar al auge del «cine franquicia», un modelo de entretenimiento totalitario y blindado a la crítica, y después a la irrupción en la industria cinematográfica de las plataformas de streaming. Decía el crítico que al financiar a grandes directores como Baumbach o Cuarón, y después ofrecer las películas en línea, estas plataformas han atenuado la «presencia cultural» del cine. Como si le siguiesen la pista al crítico, la revista Vulture explicaba hace poco que todos los documentales recientes parecen idénticos unos a otros, y el New Yorker desgranaba las consecuencias de la expansión global de Netflix. La disponibilidad y la elección mediante el algoritmo fomentan una especie de pasividad en la audiencia; una apatía incompatible con la cualidad aspiracional del séptimo arte.
El crítico de The New York Times había pasado la adolescencia viendo viejas películas de Hollywood en cines de París. Sabía lo que era salir a la calle echando chiribitas por los ojos, ebrio de trascendencia y de posibilidades estéticas. Es tentador concluir que no añora otra cosa que el sentirse joven y testimonio privilegiado de una cosa misteriosa, mágica y lejana. Su desencanto se parece bastante a lo que narra Annie Ernaux en Los años, su autobiografía generacional del siglo veinte francés. Los avances tecnológicos de los ochenta realizaron «el gran sueño de ver cine en casa», y rápidamente la excitación inicial se disolvió en una mansedumbre indiferente:
Al fin éramos libres para hacer todo lo que quisiéramos en casa sin pedir nada a nadie […] La capacidad de sorprenderse se desdibujaba. Olvidábamos que nunca habríamos creído que esto fuese posible algún día. Y ahora lo era. Y no pasaba nada.
Tal vez mi afección no sea el resultado de las malévolas estrategias de Netflix sino el eco de un desencanto cíclico. O se me habrá contagiado un pesimismo generacional respecto a la capacidad de la cultura de dejar huella, tanto en las sociedades como en las personas; la sensación funesta de que, como creadores, solo podemos aspirar a aportar una gotita efímera en el tsunami de contenido que surfeamos día y noche.
Un escritor se preguntaba hace poco qué sentido tendrá leer ficción humana una vez que la inteligencia artificial escriba de forma tan perspicaz y conmovedora como una persona. Su conclusión es que la literatura generada por un bot no le interesará a nadie. La gracia de adentrarse en un texto es obtener una visión fugaz de la mente de otro humano, un fogonazo privilegiado de cómo ha gestionado la envidia, el amor, la pérdida, la ambición, la decepción inevitable; y sentirse, durante este fogonazo breve, un poco menos solo en la empresa trágica de la vida.
Como alguien que vive de escribir, este autor tiene un interés desesperado en pensar así. Hace bien. En épocas inciertas cada uno ha de erigirse su panteón particular. Por otra parte, sospecho que estas cuestiones deben parecer bastante menos urgentes fuera de la cámara de ecos y ambiciones de la gente de la cultura. Nunca es demasiado tarde para buscar alternativas. Tengo un amigo que formaba parte de ella y ahora se ha rehabilitado: ya solo mira westerns antiguos y pasa las tardes de manos cruzadas en el jardín, o poniendo comida a las ardillas.
Por mi parte, dejando los lamentos a un lado, no pierdo la esperanza de recuperar algún día la sensibilidad perdida. Incluso los exenfermos de covid se levantan una mañana, días o meses o años después de la derrota, y lloran de emoción al percibir el aroma del café.


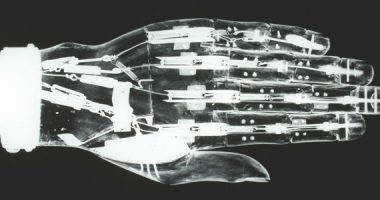



Eulàlia Bullich | 02 mayo 2023
Crec que insensibilitzen dues coses, una, la individualització del consum del producte i, dos, quan el producte et ve, quan no l’has anat a buscar perquè et respongui alguna pregunta.
Quan pots compartir interessos amb altres, quan tens ganes de compartir lectures, idees… de contrastar-les, de construir pensament, no hi ha aquesta sensació i, quan estàs actiu, quan tens preguntes i neguits i els poses a dialogar amb els productes culturals per analitzar-los, et situes en un procés viu
Eulàlia Bullich | 02 mayo 2023
Gràcies per l’article!
Deja un comentario