
El director de tráfico inspeccionando los nuevos semáforos, 1926 | Library of Congress | Dominio público
Nos proyectamos en las vidas que los otros comparten en las redes. Nos relacionamos con los que ya no están a través de su legado digital. Leemos nuestros propios perfiles para entendernos a nosotras mismas. ¿Cómo nos relacionamos con el desquicie?
«”Sabes algo de _____?”, le preguntó su madre por teléfono, invocando el espectro de una compañera de clase que había conseguido huir, que era imposible de encontrar en ninguno de esos sitios donde buscabas los nombres de la gente. Tenía un trabajo tan de verdad que parecía un reproche: Ingeniera aeroespacial». Patricia Lockwood en el libro Poco se habla de esto describe a un personaje desgajado y con la cabeza frita por tener tres mil pestañas abiertas y pasarse el día hablando con desconocidos de internet o eliminando el fondo de unos guisantes para hacer un meme.
En una de esas, la protagonista habla de la línea temporal de su antigua compañera de curso: ¿Dónde estará? ¿Dónde se habrá metido? ¿Acaso –se pregunta la narradora– «había conseguido, por medio de su bondad y de su concentración, irrumpir en una de esas líneas temporales mejores»? ¿Mejor que la suya, al menos?
Internet, recuerda este libro, está lleno de bromas y chistes sobre el deseo de salir de esta «línea temporal», la que ocupamos, nuestro ahora, y colarnos en otras vidas posibles; quizá porque es muy fácil la posibilidad de proyectarnos en otros lugares. De saber exactamente la cara y la casa y el dinero, por tanto, que maneja la nueva novia de un examante. De saber que tu amiga del instituto ya ha sido madre (dos veces). De poder arrastrarse como un gusano baboso por la cuenta de Twitter de una examiga hasta llegar a la respuesta que publicó ayer de madrugada en la cuenta de un político por una nueva normativa que afecta a su perro. Tu examiga estaba enfadadísima ayer de madrugada, y tú conoces a su perro, y no estabas ahí para consolarla. Más o menos te haces una idea de su sufrimiento y de las cosas que le preocupan, y ese scroll a través de sus respuestas se parece, por lo menos durante un rato, a conversar con ella. A refrescar su página.
En cambio, cuando has perdido el rastro digital de alguien también puede sucederte lo que a la protagonista de Lockwood: imaginar que inevitablemente ha tenido que elevarse a algún lugar mejor, algo así como el reino de los cielos analógico. Da igual que siga teniendo todas sus redes activas, la diferencia es que tú ya no las ves. La imposibilidad de no poder imaginarla envuelve a la persona en un halo de misterio, y hasta de progreso. Tiene que estar bien. Seguro que todo le está yendo bien. Seguro que le va tan tan bien que me ha olvidado. En el fondo, tampoco hay tantas personas inencontrables (al menos yo no conozco a mucha gente que se haya desconectado de todo). Más bien se diría que a veces las personas tienen que desencontrarse por una cuestión de estricta supervivencia (y de preservación del tiempo propio, que es una forma de amor propio). Por eso dejamos de seguir, y silenciamos, y bloqueamos. Creo.
Alguna vez mis amigas y yo nos dejamos los móviles las unas a las otras para entrar en esas dimensiones que tenemos más o menos restringidas y, cuando lo hacemos, adoptamos formas primitivas. Toma, toma, aquí está, pero solo un rato. Mira. Asómate como un perrito. Han roto. Nueva novia. ¿Qué le pasa? ¿Por qué pone estos vídeos? Su bebé es feo. Uh. Borrar historial.
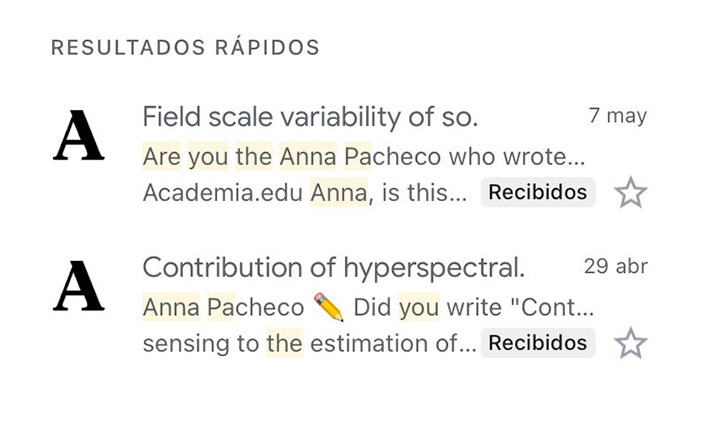 En medio de este scroll compulsivo, me veo también a mí misma dilatando todas mis tareas leyendo artículos que no entiendo de una investigadora que se llama como yo. La web de Academia, en su habitual estrategia de spam muy vanidoso, me inquiere constantemente con preguntas sobre quién soy. Esto es, un ente externo me obliga cada cinco o diez días a corroborar la persona en la que me he convertido y a descartar las que ni he sido ni voy a ser ya. Es mucho más comprometido que contestar a la pregunta de si eres un robot.
En medio de este scroll compulsivo, me veo también a mí misma dilatando todas mis tareas leyendo artículos que no entiendo de una investigadora que se llama como yo. La web de Academia, en su habitual estrategia de spam muy vanidoso, me inquiere constantemente con preguntas sobre quién soy. Esto es, un ente externo me obliga cada cinco o diez días a corroborar la persona en la que me he convertido y a descartar las que ni he sido ni voy a ser ya. Es mucho más comprometido que contestar a la pregunta de si eres un robot.
«Are you the Anna Pacheco who…?».
«¿Eres la Anna Pacheco que escribió «Calibración y evaluación de un dominio de frecuencia…»?».
«¿Eres la Anna Pacheco que escribió «Mapeo de la humedad del suelo usando datos RADARSAT-2 y local…»?».
«¿Eres la Anna Pacheco que ha escrito «Aplicación de la teledetección hiperespectral para flores…»?».
No, no lo soy. Pero ojalá. Ahora quiero serlo. ¿Qué significa eso de ser hiperespectral para las flores? ¿Qué es eso de mapear la humedad del suelo y por qué no sé hacerlo? ¿Por qué no he aprendido a hacerlo? Buscar en Google: cómo se mapea el suelo. ¿Se puede ansiar una vida de la que ni siquiera has estado cerca? ¿Tengo derecho a ofenderme porque exista una Ana Pacheco, dj, que actuará en el Sónar y desconocidos de Internet me pregunten si esa también soy yo? Lo que me pregunto, entonces, es por qué no lo soy y quién es ella y si está bien, y luego me da igual. La primera Ana Pacheco que encontré fue la exguerrillera. Es, de todas nosotras, la que ostenta los titulares de prensa más sugerentes: «De niña guerrillera a modelo, la guerrillera de las FARC que se desnuda». Pero hace mucho tiempo que no sé nada de ella y, además, su nombre se escribe con una sola ene.
Mirarse a una misma en medio de esta violencia salvaje es, desde luego, un impulso narcisista y burgués, pero tengo Internet y paso muchas horas trabajando sentada frente a una pantalla. Así que miramos afuera y adentro, a nosotros y al resto, leemos páginas enteras de Wikipedia y nos leemos nuestros propios perfiles para intentar entender cómo se nos ve desde fuera. Buscamos. Buscamos. Buscamos. Busco: candidiasis persistente, cómo cocinar un día y comer toda la semana, astenia primaveral cuánto dura. Monitorizamos timelines enteros de sujetos desconocidos como si buscáramos algo concreto. Y a veces no sé qué buscaba hasta que lo encuentro. Y a veces no sabía que lo necesitaba hasta que lo tengo.
Loorrie Moore, en ¿Quién se hará cargo del hospital de ranas?, dice: «Dios, qué llena está la vida de momentos que tendrían que haber transcurrido de otro modo pero no lo hicieron». No lo hicieron. Las cosas suceden de una forma, pero todo el rato podrían suceder de otra sin que a veces se nos presente siquiera el desvío. Y yo pienso que a veces utilizo Internet como una forajida en busca de desvíos y desvíos y desvíos para luego volver a un principio. Chica, qué dices. Mi amigo más marxista me diría que quizá sufro de ese engendro capitalista llamado FoMO crónico y que abra las ventanas un poco para ventilar la habitación.

Tampoco me olvido de dos cuestiones a propósito de la guerra. A las pocas horas de que empezaran los bombardeos en Ucrania, en Pornhub la etiqueta *chicas ucranianas* era el número uno en el ranking de páginas más visitadas del portal. Respecto a eso tengo una sensación muy parecida a la que tuve con un vídeo viral que mostraba cómo una televisión interrumpía su conexión con la guerra con el anuncio de una hamburguesa grasosa y apetecible.
Pienso en una masa compacta de hombres (seguro que son muchos hombres) enterándose del ataque de Rusia a la ciudad de Mariúpol, les imagino sentados frente a un ordenador, acordándose de que existe un país que se llama Ucrania y que ese país tiene mujeres y que esas mujeres, en su cabeza, están muy bien. Y entonces, procediendo, diligentes, a teclear el nombre de la web y su nuevo interés. Y luego, la paja. De esas en horario laboral en las que el humano es, en realidad y sobre todo, siervo de su paja. Y veo a esos hombres retomando la jornada. Abriendo la pestaña de Mariúpol, ahora en serio, para ver qué ha pasado. Un trozo de papel higiénico, dos trozos. La masa compacta de hombres se derrite y parece fango. Lo que quiero decir es que a veces somos hamburguesa y bombardeo, y supongo que damos asco.
En París, distrito 13, la última película de Jacques Audiard, una de las protagonistas se conecta a una página erótica para entablar conversación con una persona que precisamente le ha traído problemas por el parecido extremo que guarda con ella. Entre tantos desconocidos y posibilidades, ella acaba buscándose de algún modo a sí misma, tal vez como una forma de infiltrarse en esa otra línea temporal en la que trabaja en un chat para adultos, como quien se mira en un espejo para exigir explicaciones de cómo le ha ido. O de cómo le podría haber ido. O de cómo le podría haber ido de haber sabido cómo le iría.
«Nada de lo que escribo sería como es si no lo escribiera hoy, en este siglo, con un ordenador delante que, como un oráculo, como una bola mágica, como un espejo de agua, me muestra todo lo que quiero ver, me sacia la primera sed con una respuesta, una imagen, un sonido, un vídeo, la capacidad momentánea de ser pájaro, dios, nube, de, por un instante, ver, entender, saber lo que no sé, lo que no aprendí, lo que olvidé, lo que no he visto ni vivido aún», resume la escritora Irene Solà, autora de Canto yo y la montaña baila, en un texto sobre lo que implica exactamente tener un ordenador con conexión a Internet. La explicación me convence. Así que me digo que quizá solo quiero ser pájaro y dios y nube buscándolo todo, y buscándome a mí.
Otras cuestiones: revisar de manera compulsiva cosas que no existen pero que una vez existieron. Cuando se muere alguien, puedes pasar meses visitando sus últimas conversaciones de WhatsApp, releyéndolo todo como una forma de revivirlo. Yo una vez me lamenté, incluso, por los likes que no había dado a tiempo. Así que una noche me vi a mí misma borracha en un portal de un edificio saldando mis deudas con un muerto. Diciéndole que me gustaba todo lo que había hecho aquí o aquí y cómo salía aquí y aquí también. Me recuerda a este ejercicio que Gabriela Wiener explica en Huaco retrato: «Desde que murió mi papá tengo un juego solitario conmigo misma, ¿o con él?, algo a medio camino entre la muerte y las tecnologías. Pongo su nombre en mi Gmail y aparecen todos sus correos, elijo uno azar y lo leo como se leen las tiras de papel de las galletas de la suerte». La misma práctica es aplicable a todo tipo de rupturas. Mismos fantasmas con caras distintas.
«A las tres de la mañana solo quedaban dos preguntas, y eran me estoy muriendo y me quiere alguien de verdad», escribe Lockwood. Como el meme del insomnio en el que te ves reflejada a las tres de la mañana llorando en funerales futuros de gente que todavía vive, o en el tuyo propio junto al epitafio She was so productive. A veces creo que mi cabeza solo opera a partir de hipervínculos y una sucesión de imágenes aleatorias y catastróficas. A veces me duele mucho la cabeza. A veces quisiera dormir pero estoy encerrada en un portal misterioso y excitante con nombre de cosa o persona.
Una noche en la que se me caen los ojos delante de la pantalla, creo que empiezo a delirar: siento que tengo que buscar pasos de cebra en un CAPTCHA y que no logro encontrar ni uno, y me siento estúpida por no encontrar ni un solo paso de cebra siendo yo un humano. Porque soy un humano yo. Tengo que serlo. El móvil choca contra mi frente iluminando mi cara, acobardada entre un edredón, en víspera de laborable. El CAPTCHA sigue sin reconocerme, solicita que vuelva a intentarlo, esta vez buscando semáforos. En mi estado soñoliento imagino peatones diminutos que sobresalen de los cuadros y me ovacionan a mí y solo a mí, moviendo mucho las manos: guapa guapísima chulísimaaa eres la mejor eres lo mejor espero que sepas que eres verdaderamente la mejor. Pero dinos, cómo, ¿cómo no vas a encontrar un puto semáforo?





Deja un comentario