
Obreros realizando obras de construcción de una línea de ferrocarril. Porto Velho, 1910 | Dana Merrill, Museu Paulista da USP | Dominio público
Desde sus inicios, internet ha sido una herramienta de conocimiento, conexión y cambio. Sin embargo, no todos sus efectos son positivos. La llegada de la red a lugares aislados, como la comunidad marubo en la Amazonía, es un ejemplo de las oportunidades que puede ofrecer, aunque también genera inquietudes. Entre el entusiasmo y la incertidumbre, la experiencia de este pueblo indígena refleja una disyuntiva global: cómo aprovechar los beneficios de la tecnología sin deteriorar el equilibrio social.
Se dice que, a lo largo de las épocas y de las culturas, ciertas historias se repiten una y otra vez. Son los llamados argumentos universales: narraciones que reflejan ideas y conflictos vinculados con lo que significa ser humano. Quizá por ello resulta fascinante el reportaje del New York Times que narra la experiencia del pueblo marubo, una comunidad indígena de la selva amazónica que, tras siglos de relativo aislamiento, consiguió un acceso permanente a internet gracias a Starlink, el servicio de conexión satelital de Elon Musk.
Los efectos de este acceso repentino no resultan sorprendentes. Ahora los marubo pueden comunicarse con sus familiares en otras regiones, coordinarse con comunidades distantes, acceder de manera más fácil a la atención sanitaria, la educación y las oportunidades económicas; e incluso denunciar actividades de deforestación ilegal. Sin embargo, también han surgido nuevas preocupaciones. Algunos miembros de la comunidad se aíslan con sus teléfonos y ya no prestan atención a sus vecinos, y otros pasan demasiado tiempo en las redes sociales. Los adultos temen el impacto de los videojuegos violentos y la pornografía en los más jóvenes, así como el riesgo de las estafas en línea. En resumen: crece una sensación de que internet está desdibujando su identidad.
La transformación de esta comunidad nos interpela porque resuena con algunos de los argumentos universales: el paraíso perdido, los peligros del conocimiento o la tensión entre lo nuevo y lo viejo. Más aún, con la figura de Musk de por medio, es fácil evocar la trama del malhechor que corrompe el equilibrio o la seducción del extranjero que amenaza la estabilidad. Pero la situación, por encima de todo, se asocia con un malestar muy presente que inquieta a sociedades de todo el mundo: la impresión de que los beneficios y los perjuicios de la tecnología se vuelven más y más difíciles de conciliar.

Bordado con ilustración de Ferran Esteve
El progreso como destino
La idea del progreso como motor de la humanidad se encuentra en muchas culturas, aunque su origen suele atribuirse a las religiones que conciben la historia como un proceso lineal. Según estas tradiciones, el mundo nace de un acto de creación primigenio, avanza a lo largo del tiempo y culmina en un gran acontecimiento final. Aun así, como señaló Lewis Mumford en El pentágono del poder. El mito de la máquina la creencia de que el desarrollo tecnológico sigue esa misma lógica se origina en el siglo xviii, cuando una serie de innovaciones comienzan a interpretarse como parte de un proceso inevitable. «Si la meta de la técnica era la mejora de la condición humana –señala Mumford–, la del hombre era limitarse cada vez más al avance tecnológico. El progreso mecánico y el progreso humano podían considerarse uno solo; y ambos eran, teóricamente, ilimitados.»
A pesar de los ejemplos de tecnologías que producen efectos negativos –desde la bomba atómica hasta el reconocimiento facial–, la idea de que el progreso técnico trae bienestar ha llegado hasta nuestros días. En las últimas décadas, este optimismo ha florecido de manera especial en la industria informática y de las comunicaciones, con Silicon Valley como epicentro económico y cultural.
El dinamismo de la bahía de San Francisco, con su combinación de universidades de élite y un ecosistema empresarial, ha alimentado corrientes de pensamiento que proyectan un futuro cada vez más tecnológico. Estas visiones no surgen solo de la concentración de conocimiento técnico, también responden a la necesidad de atraer inversión y mantener el estatus de la zona como polo de innovación. Aceleracionismo, transhumanismo, ecomodernismo, altruismo efectivo, etc. son algunos de los credos que se han extendido por Silicon Valley en los últimos años. Todos comparten una misma premisa: la tecnología, en sí misma, puede resolver cualquier problema de la humanidad.
La inclinación tecnoutópica de Silicon Valley ya fue señalada hace tres décadas en «The Californian Ideology» (La ideología californiana), un ensayo breve de Richard Barbrook y Andy Cameron donde los autores describen la expansión de «un evangelio antiestatista de libertarismo cibernético: una extraña mezcla de anarquismo hippie y liberalismo económico reforzado con mucho determinismo tecnológico». A este cóctel añaden un individualismo exacerbado, que atribuyen a la mitología local de California: la «última frontera» del oeste americano.
Las expectativas en torno a la inteligencia artificial (IA) muestran hasta qué punto esta ideología sigue vigente. En los últimos años, algunas figuras clave de este sector han hecho afirmaciones rebosantes de optimismo: Sam Altman, de OpenAI, subrayó que la IA podría ser «el hecho más importante de la historia hasta ahora», mientras que Sundar Pichai, de Alphabet, la situó por encima de la invención del fuego o la electricidad. Pero pocos han sido tan elocuentes como Marc Andreessen, fundador de Netscape, inversor y simpatizante de Donald Trump. En su «Techno-Optimist Manifesto», un controvertido artículo de 2023, indicaba que asistimos a la victoria de la «máquina tecnocapitalista», que definió como una espiral de crecimiento sin límites, y llegó a afirmar que «la IA es nuestra alquimia, nuestra piedra filosofal», y que «estamos haciendo que la arena piense.»
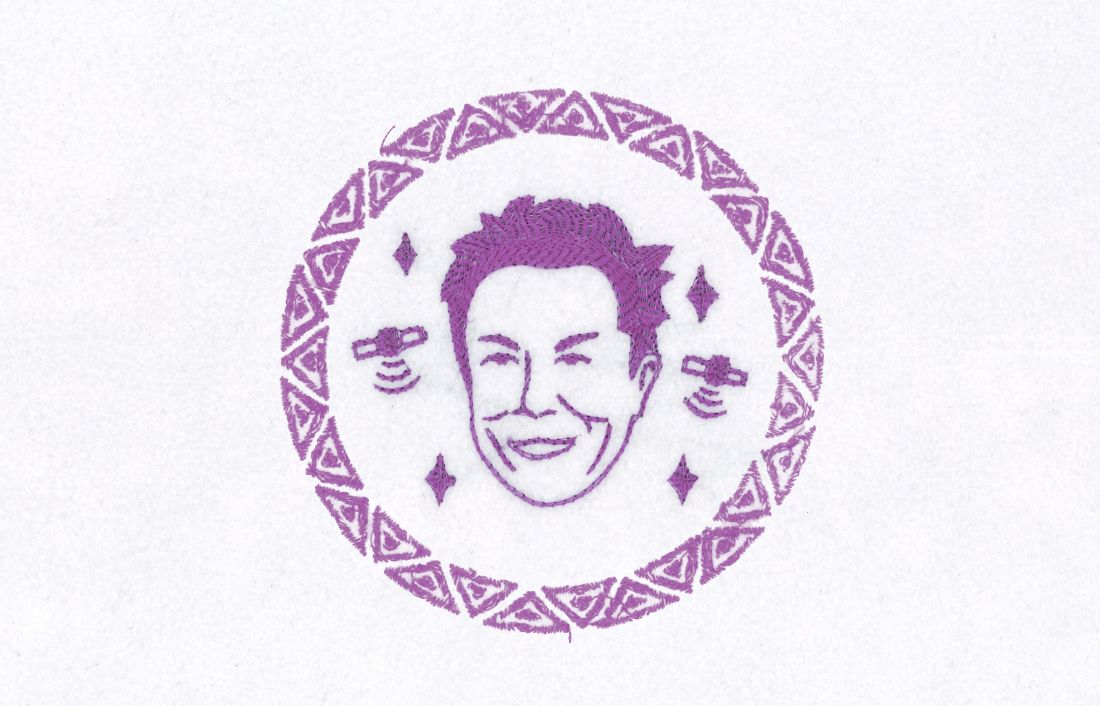
Bordado con ilustración de Ferran Esteve
Frágil equilibrio
En un pasaje de Cien años de soledad, Gabriel García Márquez relata cómo la invención de la bombilla, el gramófono o el teléfono alteran la vida de sus personajes, que reciben esas novedades «en un permanente vaivén, entre el alborozo y el desencanto, la duda y la revelación». La modernidad irrumpe con tal fuerza en Macondo que nadie sabe a ciencia cierta dónde están los límites de la realidad. Del mismo modo, la comunidad de los marubo experimenta una sacudida que guarda relación con el signo de los tiempos y, aunque su historia resuena con las de los argumentos universales, su situación es compleja y difícil de simplificar.
En realidad, los pueblos indígenas de la Amazonía nunca han vivido ajenos a la tecnología. Como detalla la exposición Amazonias. El futuro ancestral, las distintas generaciones de habitantes de la región han desarrollado numerosas técnicas adaptadas a su entorno. Muchas de ellas fueron pioneras en el continente americano, como la domesticación de plantas, la transformación de suelos ácidos en tierras fértiles o el desarrollo de la cerámica sin influencias externas.
El contacto con técnicas modernas y contemporáneas tampoco es nuevo. Desde el siglo xix, tribus como las de los marubo han adoptado distintas herramientas, a menudo por imposición, como sierras eléctricas, armas de fuego, botes de motor o sistemas de radiodifusión. Ahora, con la llegada de internet, enfrentan un dilema que va más allá de su comunidad: disfrutar de los avances tecnológicos implica afrontar riesgos difíciles de equilibrar.
El caso de los marubo nos interpela porque despierta la sensación –por qué no decirlo, algo paternalista– de que con estos cambios desaparecen los últimos reductos de un mundo predigital. Seguramente se trata de un caso de nostalgia (para muchos, de nostalgia por lo no vivido) que tiene que ver con la añoranza de un tiempo en el que la conectividad no era constante, en el que no hacían falta leyes, retiros ni rutinas de desconexión digital.
Hace una década, en un post de Facebook –si es que Facebook todavía es digno de ser citado– el teórico de los medios Lev Manovich reflexionaba sobre la necesidad de abandonar una visión binaria de la tecnología y dejar de considerarlo todo como una utopía o una distopía digital: «Cientos de millones de personas que utilizan internet para encontrar trabajo, enamorarse, mantener el contacto con sus amigos, acceder a una educación… –explicaba–, tienen una comprensión no binaria y no moralista de la tecnología que es más realista que la de muchos de nuestros famosos críticos y teóricos». Vale la pena recordarlo al hablar de la conectividad en la Amazonía, ya que, tal como recogen los estudios sobre la brecha digital en la región, el deseo de sus comunidades es fácil de entender, aunque difícil de aplicar: participar de la prosperidad tecnológica sin perder la identidad cultural.



Deja un comentario