
Pedra do peixe, ver-o-peso. Belém, 2018 | © Natalia Figueredo
Diferentes comunidades, a menudo marginadas en la cultura dominante, han encontrado en la música una potente forma de expresión y comunicación. A través de ella se preservan saberes y vivencias que mantienen vivas las raíces y la identidad de los pueblos.
El otro día escuché al maestro de carimbó Damasceno decir que hay cosas en la Amazonia que solo se pueden conocer a través de la música. En la mesa con él había otras figuras importantes de la cultura amazónica de Pará (región al norte de Brasil), como Dona Onete, el maestro Lourival Igarapé, Mam’eto Nangetu y Edson Catende.[1] Aunque todos compartían la música como lenguaje común, la conversación se expandió hacia memorias, recetas, remedios naturales y herencias culturales.[2]
Esa declaración del maestro Damasceno me hizo pensar en el trabajo del profesor Antonio Maciel[3], quien se dedicó a estudiar el paisaje amazónico plasmado en el carimbó, especialmente en las canciones del maestro Lucindo, también conocido como el «poeta de la ecología». A través de sus composiciones, Lucindo, que además era pescador, no solo retrata lo cotidiano, los oficios y las tradiciones de su entorno, sino que también construye un registro poético de la vida amazónica.
En la región de Pará, los caboclos y los ribeirinhos[4] viven en sintonía con el ciclo de las aguas, marcado por las crecidas y bajadas de las mareas, fenómenos esenciales para el equilibrio y la renovación de las especies, tanto animales, entre los que se incluyen los seres humanos, como vegetales. En este entorno, el caboclo alterna distintos oficios: trabaja en el campo como pastor, cultiva la tierra como agricultor y, en ocasiones, se dedica a la pesca, hallando en el río y en el mar su sustento. Además, es arquitecto de su propio hogar, que construye con los materiales que el entorno le ofrece.[5]
El pescador-poeta Lucindo recupera en sus canciones este imaginario caboclo, retratando en sus letras la relación con la tierra y el mar, así como las dinámicas de trabajo que moldean la vida en la región de Marapanim, en la Amazonia Atlántica:
La ola tiraba para allá
La ola tiraba para acá
Dejé mi red en el mar
Solo para ver al pececito agarrar.
Ya en tierra, aprende en la práctica la lección del cultivo:
Planté mangos en la tierra
Almendros en el manglar
El mango ya dio fruto
El almendro no quiere dar.
Al registrar este conocimiento del entorno y los saberes locales, la música se convirtió en un pilar de la cultura del caboclo amazónico. En este contexto, las sonoridades y las letras pueden considerarse una forma de literatura oral que, a través de sus versos, transmiten los anhelos y las vivencias de ciertos segmentos sociales, ofreciendo un retrato único de sus realidades.
La música es una expresión presente en todas las culturas y en todos los períodos históricos de la humanidad. Funciona como un potenciador de las memorias asociadas a ella. En el caso de Brasil, un país afectado por la violencia colonial, las poblaciones oprimidas establecieron nuevos lenguajes y formas de adaptación a partir de aspectos de sus culturas, y uno de ellos, sin duda, fue la música.
Teóricos como Paul Gilroy han subrayado desde hace tiempo la importancia de la música en la diáspora africana, donde esta se convierte tanto en una herramienta de resistencia como en un medio de construcción de identidad. En su libro Atlántico negro. Modernidad y conciencia, Gilroy argumenta que la exclusión de los negros del acceso a la literatura y a la alfabetización en el mundo occidental fue uno de los principales impulsores de la valorización del sonido y la música como formas de expresión y comunicación. En la Amazonia, este proceso dio origen a celebraciones y manifestaciones culturales que forman parte de la identidad local.
Siendo el carimbó un estilo afroindígena, esta importancia se hace evidente allí donde las diferencias en ritmo y letra están profundamente conectadas con el entorno y la memoria cultural en la que se incorpora el ritmo. En el interior del estado de Pará pueden identificarse diferentes manifestaciones tradicionales del carimbó según su contexto geográfico, por ejemplo: el carimbó pastoral, propio de la isla de Marajó; el carimbó rural, del Bajo Amazonas; y el carimbó playero, característico de la región del Salgado (región costera del estado de Pará).
Los conocimientos sobre los ciclos de las mareas, las estaciones amazónicas y la biodiversidad que se revela en cada estación fueron ignorados en el proceso de «modernización» de la región, por considerarse empíricos y no científicos. A esto se sumó el hecho de que la región está históricamente habitada por pueblos indígenas, caboclos, quilombolas y otras comunidades tradicionales,[6] comúnmente marginadas en la cultura brasileña. Este contexto marcado por un entorno de aguas y bosques, contribuyó a crear una imagen de región atrasada, reforzando una percepción de inferioridad cultural y racial que aún persiste en el siglo XXI.[7]
En estas circunstancias, los maestros y maestras del carimbó, con su musicalidad, describen un paisaje amazónico que se perpetúa en el lenguaje. A través de la transmisión oral, preservan saberes y prácticas, convirtiéndose en referentes dentro de sus comunidades. Como guardianes de este legado afroindígena, aseguran la continuidad de un patrimonio cultural que mantiene vivas las raíces y la identidad de su pueblo.
Por eso, cuando el maestro Damasceno afirma que existe una Amazonia que solo se puede vivir en la música, no nos remite únicamente al proceso de transformación de los territorios, impulsado por la deforestación y la modernización imperativas, sino también al hecho de que estas comunidades, muchas veces subalternizadas, transmiten y preservan su saber y su vivencia a través del sonido.
Parafraseando las palabras de Antônio Bispo dos Santos, conocido también como Nêgo Bispo, estar en sintonía con nuestras raíces nos fortalece e impulsa. Como las aguas de un río, que al confluir con otro no dejan de ser ellas mismas pero que, a través del intercambio, se engrandecen y engrandecen también a aquellos con los que fluyen.[8]
En este sentido, la música y las manifestaciones culturales se convierten en los lenguajes que conectan las diferentes partes de la Amazonia. Al convertirse en sus ríos y afluentes, reflejan las múltiples dimensiones de este territorio, al mismo tiempo que crean un sentido de pertenencia y de identidad colectiva.
[1] El maestro Damasceno, cantante y compositor de carimbó de Salvaterra, en la isla de Marajó, participó en la mesa redonda que llevaba por título «Sabiduría popular y encantamiento de cuidados: la música como cura ancestral», como parte del evento cultural Motins, organizado por el festival de música Psica. En esta mesa también estuvieron presentes: Dona Onete, cantante y compositora de carimbó de Belém; Mam’eto Nangetu, mãe de santo (sacerdotisa) y fundadora del terreiro de candomblé Manso Massumbando en Belém; Edson Catende, cantante, compositor y babalorixá (sacerdote) en el candomblé de Belém; y Lourival Igarapé, cantante, compositor y maestro de carimbó de Icoaraci, en Pará. Para más información sobre el festival: https://festivalpsica.com.br.
[2] El título de mestre en el carimbó y otras danzas como la capoeira, se atribuye –sin importar género ni edad– a la persona que se destaca del grupo al que pertenece por sus habilidades artísticas, conocimientos culturales y espíritu de liderazgo.
[3] Antonio Maciel es doctor en carimbó y lleva investigando el ritmo y la tradición oral amazónica desde 1981. Lo que sé sobre su investigación proviene de conversaciones personales que mantuve con él, así como su artículo «Carimbó, um canto caboclo» (1983) [copia personal]. También he recurrido a la serie de vídeos en su canal de YouTube titulada Histórias e cantorias do pescador Lucindo – o mestre do carimbó, que fueron grabados in situ en la ciudad de Marapanim y en la región del Salgado, en el noreste del estado de Pará (Brasil), junto al poeta, músico y compositor maestro Lucindo a finales de la década de los ochenta. Estos materiales fueron utilizados en los estudios de su maestría. Puede consultarse más información en los vídeos del mapa cultural de Pará.
[4] Caboclo es un término racial que designa a los mestizos de ascendencia indígena y blanca. Los ribeirinhos (ribereños) son comunidades que habitan a orillas de los ríos amazónicos, dependiendo de estos para su subsistencia a través de actividades como la pesca, la agricultura de pequeña escala y el comercio fluvial. La mayoría de las comunidades ribereñas en la región de Pará están compuestas por caboclos.
[5] V. Salles (1969), en Antonio Maciel (1983): «Carimbó, um canto caboclo», p. 127.
[6] Los quilombolas son descendientes de personas esclavizadas en Brasil (afrobrasileñas) que, por lo general, viven en asentamientos llamados quilombos, que fueron establecidos inicialmente por personas que huyeron de las plantaciones en el país.
[7] Para ampliar información, véase Loureiro, V. (2022). Amazônia: colônia do Brasil.
[8] Esta expresión de Nego Bispo y otros pensamientos está desarrollada en Priscila Carvalho: «Sankofa: Ideas ancestrais para a construção de futuros possíveis», Revista Amarello, 47, 2023.


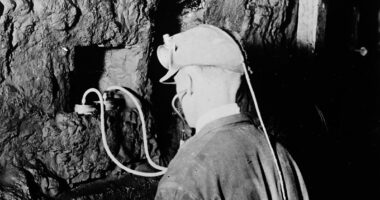
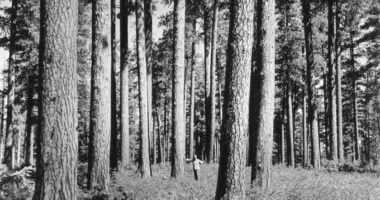

Deja un comentario