
Braindead (Perter Jackson, 1992).
Existe cierta lógica en el hecho de que Herschell Gordon Lewis, padre del cine gore, madurara en forma de voz de referencia en el terreno del marketing publicitario. Paradigmático ejemplo de tipo capaz de alcanzar la excelencia en dos vidas completamente distintas, Gordon Lewis es, para unos, una autoridad mundial en marketing directo, autor de libros como The Businessman’s Guide to Advertising and Sales Promotion(1974) y How to Handle Your Own Public Relations (1977) y, para otros, el Padrino del Gore, director de títulos como Blood Feast (1963) y 2000 Maniacs (1964), donde el desaliño formal se veía compensado por el pionero atrevimiento de transgredir tabúes de representación. Si uno se para a pensar un momento en el asunto, el hecho de que Gordon Lewis y su productor David Friedman inventaran un subgénero cinematográfico que halló su seña de identidad en la retórica de la sangre derramada y los miembros amputados tenía poco de transgresión: se trataba, más bien, de satisfacer una demanda de mercado desatendida y, de paso, delimitar un territorio de explotación que hasta el momento permanecía virgen.
Gordon Lewis, el primer hombre que mostró en una pantalla, en esplendorosos colores, cómo se cortaba un brazo o se arrancaba una lengua, no pertenecía, pues, a la descendencia espiritual del Marqués de Sade o del Conde de Lautréamont –los verdaderos agentes provocadores: fundadores de nuevos caminos del conocimiento más allá de la Moral y la Razón-, sino que, probablemente, estaba más cerca de la lógica de pensamiento de los personajes que pueblan Otra Dimensión, la primera novela de Grace Morales: los padres fundadores de las primeras webs de contactos en España o los gestores del ocio que, en un momento determinado, tras las sucesivas intuiciones del Apocalipsis del 11-S y el 11-M, deciden que la última palabra en oferta nocturna de buen rollo son los clubes liberales de intercambio de parejas –otra manera de habilitar una trinchera lúbrica (la sucesión evolutiva del refugio antiatómico de los cincuenta) en medio del infierno: un espacio para no ser y ser otro(s), aunque sin poder escapar de la caspa existencial, propia y ajena-.
Antes del gore, tanto Gordon Lewis como su compinche David Friedman estaban sacándole la rentabilidad a otro género: el nudie, esas películas de desnudos que, al principio, para poder mostrar más carne de la que permitían los códigos de regulación, utilizaban el pretexto de presentarse como documentales de los emergentes campamentos naturistas de finales de los cincuenta y principios de los sesenta. Friedman tuvo, en ese contexto, lo que podría considerarse una idea brillante: en una de las películas, decidió rodar los saltos de una de las naturistas sobre una cama elástica. Esta particular intuición para la mise en scène hizo que su película contase con un dinamismo glandular que, en buena medida, era toda una premonición del lenguaje corporal de ese cine porno que aún no había dado pie a su lucrativa industria. El ejemplo de David Friedman y Gordon Lewis aporta, pues, una idea que merece ser tomada en consideración: en uno de sus puntos de origen, la Pantalla del Exceso no es transgresión sino, simplemente, una funcional, casi administrativa, respuesta a la pregunta sobre lo que quiere ver el público.
Si el cine gore nació con Blood Feast, podría (y quizá debería) haber muerto con Braindead. Tu madre se ha comido a mi perro (1992) de Peter Jackson, película que avanzaba como el desarrollo de una proposición matemática sobre la escalada del exceso y culminaba en la (aparente) muerte por implosión del subgénero. En una de sus escenas, el protagonista se veía obligado a huir de una horda de zombis (o infectados) a través de una habitación que ya había sido escenario de una escabechina previa: una habitación bañada de sangre, con un suelo puntuado de cabezas cortadas. A fin de evitar un resbalón que, dadas las circunstancias, podría ser fatal, el protagonista decidía recorrer el espacio hacia su salvación (provisional) saltando sobre las cabezas como si fueran algo así como el sendero de rocas sobre un río de sangre.
En las entrevistas promocionales, Peter Jackson mencionaba como referente el cine de Buster Keaton, con Siete ocasiones (1925) y su asombrosa persecución final a la cabeza. La referencia era pertinente: a fin de cuentas, si el gore se emparentase con una forma preexistente, su antecedente más directo sería el slapstick. Un slapstick donde las tartas de nata hubiesen sido sustituidas por cabezas cortadas, como dejaban perfectamente claro algunos momentos de Re-animator (1985) de Stuart Gordon.
«Mack (Sennett) repetía hasta la saciedad que la comedia no consistía en ser gracioso. Consistía en estar desesperado. ¿Qué, si no la desesperación, podía impulsar a una persona a caminar sobre un cable de teléfono a nueve metros de altura sobre el suelo, romper una claraboya en su caída y aterrizar en un colchón destripado, seis metros más abajo?«, escribe Jerry Stahl en Yo, Fatty, novela que se disfraza de autobiografía de Fatty Arbuckle, la estrella del slapstick que también se convirtió en el primer mártir mediático de un Hollywood que empezaba a forjar su propia leyenda negra a través del sensacionalismo, la crónica negra y el cotilleo. Si atendemos a lo que cuenta Stahl, no nos queda más remedio que considerar al slapstick como una forma estética potencialmente más peligrosa –para sus practicantes- que el gore: a fin de cuentas, en el slapstick el sentido del espectáculo se apoya en su condición de realidad –el actor podía, literalmente, descalabrarse-, mientras que el gore es, siempre, una coreografía del simulacro. Revisemos, pues, viejos prejuicios adquiridos: el slapstick está más cerca delsnuff que ese cine gore con el que, siempre de manera pintoresca –los casos de Holocausto Caníbal (1980) y Guinea Pig (1985)-, se le ha querido emparentar. He ahí, pues, una de las paradojas que engendra toda mirada paranoica sobre la Pantalla del Exceso: una forma tradicionalmente considerada como inocua –el slapstick– tiene más que ver con la pulsión de muerte que una forma tradicionalmente malinterpretada como perversa –el gore– y los historiales hospitalarios de acróbatas del exceso como Harold Lloyd –que perdió dos dedos y buena parte de su mano al jugar con lo que creía era una bomba de attrezzo, que resultó ser un explosivo real- o el propio Buster Keaton podrían dar buena fe de ello.
«Veíamos documentales como Mondo Caneen los que era imposible distinguir las imágenes de atrocidades y ejecuciones falsas de las reales. Y nos gustaba que fuera así. Nuestra complicidad voluntaria en la confusión de la verdad y la realidad de las películas mondolas hacía posibles, y fue un estilo aceptado por todo el panorama mediático, los políticos y los sacerdotes. La popularidad era lo único que importaba. Si negar a Dios hacía famoso a un obispo, ¿qué opción había? Nos gustaban la música de fondo, las promesas que no se mantenían, los eslóganes sin sentido. Nuestras fantasías más siniestras empujaban la puerta entreabierta de un cuarto de baño mientras Marilyn yacía drogada entre burbujas que se desvanecían«, escribía J.G. Ballard en las páginas de su autobiografía Milagros de vida. El escritor adjudicaba al documental de Gualtiero Jacopetti, Paolo Cavara y Franco Prosperi un importante papel como fuerza inspiradora en la obra más radical y visionaria de su corpus literario: La exhibición de atrocidades (1970), texto fundacional de una era regida por la apropiación subjetiva de un imaginario violento y su reciclaje como papel pintado –y sexualizado- de nuestro inconsciente.
En realidad, el toque de distinción de ese cine mondo que, a partir de la película de 1962, se erigiría en todo un subgénero no estaba tanto en su pulverización de tabúes de representación, sino en la mezcla de lo brutal y lo trivial armonizada a través de una narración en off que, jugando con los registros del lenguaje sensacionalista, terminaba afirmando una mirada esencialmente distanciada y cínica sobre la totalidad. Las películas mondo ya no existen, pero su sensibilidad se ha infiltrado en nuestras vidas: en esos programas del corazón que juegan al perpetuo aplazamiento de la Gran Revelación, mientras las voces en off van laminando con sorna la dignidad del famoso convertido en nueva carnaza, o en esos vídeos de YouTube donde la memoria del slapstick se denigra para alentar risotadas propias de despedida de soltero o de cena de empresa librada al caos etílico. La Pantalla del Exceso ya no ocupa el espacio de la transgresión –si es que alguna vez, como tal pantalla, lo ha ocupado-, sino que es la decoración a juego (del espíritu de la época) en nuestro hábitat multimedia. En semejante contexto, quizá sea conveniente preguntarse por el espacio de la verdadera transgresión y, en todo caso, plantearse si la transgresión sigue siendo, de hecho, posible.
A Serbian Film (2010) de Srđan Spasojević es la última película que, a través de la retórica del exceso, ha logrado, de alguna manera, armarla, generar debate, alentar dinámicas de linchamiento, convertir a la opinión pública en turba iluminada por las antorchas de la desinformación: en un programa televisivo de una cadena generalista, hubo un tertuliano que consideró que el Ministerio del Interior tenía que tomar cartas en el asunto ante la provocación que suponía haber programado A Serbian Film en un festival especializado en cine fantástico y de terror. A la película de Spasojević se la puede enmarcar dentro de la tradición de ese cine gore que, efectivamente, no murió con Braindead: tu madre se ha comido a mi perro: tras una etapa en la que el cine de terror recurrió puntualmente, bajo la influencia de la tradición oriental, a poéticas de la sugerencia que se movían entre una pureza vallewtoniana y el recurso a lo que se podría llamar el sobresalto de postproducción, el gore ha renacido uniendo a su imaginería explícita la voluntad de emparentarse con las fuentes del discurso transgresor (con frecuentes vueltas de tuerca sobre lo religioso: véase la notable Martyrs [2008] de Pascal Laugier).
Incluso los expertos cinematográficos más afines a la representación de lo extremo contrapuntean su defensa sobre la libertad de ver A Serbian Film con una valoración negativa sobre la excelencia y bondad de la película de Spasojević. A Serbian Film es una película de terror que, a su vez, quiere ser cine político: su escena más discutida es la que muestra la violación de un bebé en el instante mismo del parto. Se habla poco del final de la película: el momento en que los cuerpos del protagonista y su familia son llevados a un fuera de plano que ya no veremos. Ese fuera de plano es, se supone, el rodaje de una película de porno necrófilo con esos cadáveres. La tesis política de Spasojević no es especialmente sutil, pero nadie podrá acusarle de ser opaco: de la cuna a la sepultura, el serbio es carnaza pornográfica. Podríamos ampliar la tesis: no sólo el serbio…
Hay un ejercicio edificante que puede practicar todo internauta: detectar en las partes visibles y seguras de la red algunas mutaciones de la pornografía. Por ejemplo, el tipo de vídeos que YouTube no sanciona como pornográficos y que, en consecuencia, permite colgar en su página sin restricciones de acceso: vídeos de spit fetish, de estudiantes japonesas lamiéndose mutuamente las caras, de fetichismo del pie, de juegos con la comida… En suma, todos ellos pertenecientes al mundo de lo que tradicionalmente se ha considerado perversión sexual, con el desplazamiento del foco de atención fuera de lo estrictamente genital como común denominador. Otras formas de la postporno en YouTube habrían fascinado a J.G. Ballard: como los vídeos didácticos de médicos brasileños que adoctrinan al usuario para proceder al cateterismo de vesícula femenina. La única posibilidad para una de las señas de identidad del viejo porno –el primer plano de una vagina abierta- pasa, así, por la representación médica, a través de un inquietante maniquí: una pornografía postorgánica, que evoca el imaginario fetichista de, por ejemplo, Pierre Molinier.
Pero hay más rutas cargadas de sorpresas: por ejemplo, la que permite descubrir, en algo tan aparentemente inocuo como las Wish List de una tienda virtual como Amazon.com, un territorio para una suerte de mutación desexualizada de la prostitución. La Wish List suele ser el lugar donde un nuevo arquetipo –la Financial Mistress: una dominatrix que solo aspira a ser agasajada económicamente por su adorador- dialoga con su cliente a través de algo que ni siquiera es economía de trueque: no hay más satisfacción que la de comprarle un regalo a quien ha prometido arruinarte, agotar tu tarjeta de crédito y extinguir tu cuenta de ahorros como la última palabra en fantasías sexuales de dominación. Lo interesante es que estas nuevas formas de pornografía han logrado ser, directamente, pornografía sin pornografía, sexo sin sexo, transgresión para el usuario sin el engorro que conllevaban los viejos lenguajes de la transgresión. En suma, el tipo de satisfacción de un deseo culpable que un buen día articularon Gordon Lewis y David Friedman a través de la invención del cine gore con la frialdad, la limpieza y el cálculo de un competente agente de ventas. Por supuesto, en esta cínica antiutopía, hace falta habilitar un espacio para el chivo expiatorio: Srđan Spasojević o el hombre que tardó en enterarse de que el alfabeto había cambiado.



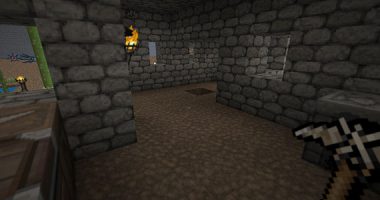

Deja un comentario