
Mujer caminando por la sombra. Szentendre, Hungría, 1926 | Fortepan / Preisich család | Dominio público
El urbanismo de la modernidad puso al Sol en el centro. Pero los peligros de su exposición excesiva, agravados por la crisis climática, exigen repensar la arquitectura y el espacio público desde la sombra.
En un momento de profundas preocupaciones ambientales, organismos internacionales e intergubernamentales alertan de que la vida humana en el planeta se concentra cada vez más en asentamientos urbanos, lo que obliga a que la respuesta a la crisis climática deba partir de las ciudades.[1] Pero la «mutación climática» en curso, como la llamaba Bruno Latour, es un momento de gran estupor: lleno de tanteos y exploraciones para engendrar formas plurales de habitabilidad planetaria más allá de nuestra dependencia de las energías fósiles. Esto es algo especialmente complicado en los abigarrados paisajes infraestructurales urbanos. Por eso mismo, configurar nuevas ideas de cuidado urbano para proteger a quienes pudieran estar más expuestos a los efectos devastadores a veces extraños del cambio climático descontrolado se ha convertido en nuestro principal reto contemporáneo. Esto requiere una profunda reconceptualización de nuestras ciudades.
En los últimos años, en algunas ciudades rabiosamente modernas como Barcelona hemos asistido a una revitalización urbanística de las sombras.[2] No hay nada más mundano que la sombra, en tanto seres terráqueos todos tenemos una, resultado de la relación cambiante que mantenemos con el sol a lo largo del día, a medida que atraviesa nuestros hábitats. Estas entidades cotidianas y aparentemente ínfimas son, sin embargo, muy importantes, pues transforman las atmósferas urbanas, regulando la exposición a la radiación solar y, por tanto, al calor. Pero la modernidad urbanística se construyó a sus espaldas. Con un impulso parecido al de Copérnico y Galileo, la urbanización higienista desde el siglo xix puso al Sol en el centro, reivindicando la apertura de calles y avenidas, derrocando insalubres barrios medievales, con sus calles sinuosas y densas, potencial foco epidémico.
Uno de los muchos efectos de ese giro urbano heliocéntrico fue atribuir a la estrella que preside nuestro firmamento un rol benefactor para la salud pública. En su Teoría General de Urbanización, argumentación del plan urbanístico que transformó la ciudad de Barcelona de una vez y para siempre, el propio Ildefons Cerdà expresaba:
El Sol es la luz, el Sol es la salud; por esto lo buscan constantemente así el hombre civilizado como el salvaje [sic]. Bastan aquí estas ligeras indicaciones para comprender la importancia suma que tiene en urbanización la exposición de las intervías, que es la que determina la mayor o menor relación que tengan las viviendas con los rayos solares, causa y origen de tantísimas ventajas.
Esta apreciación regularmente positiva del sol en la ciudad necesita hoy de un contrapunto: ¿qué hacer cuando nos daña o nos pone en riesgo, como en las condiciones atmosféricas de calor extremo o en la exposición que conduce al melanoma? A la peculiar «solaridad» moderna, encarnación urbana del sueño ilustrado de visibilidad total, parece costarle tratar sin prejuicios todo lo que queda fuera de esas irradiaciones. Por ello, las sombras son comúnmente leídas como lo escondido, lo patológico, lo arcaico, lo conservador, lo peligroso o lo turbio.[3]
Sin embargo, y esta es la hipótesis que quisiera compartir aquí, ¿y si nunca fuimos solares? Dicho de otro modo: ¿Y si para reaprender a vivir en las ciudades de hoy necesitáramos desplazar del centro el poder salvaje del Sol, poniéndonos a la sombra? Una parte no menor de la vida terrestre puede ser leída como una larga historia interespecífica de cómo algunos vivientes hemos aprendido a cobijarnos del sol. Este es uno de los argumentos más interesantes del trabajo del paleontólogo Anthony J. Martin, que reivindica la importancia evolutiva de madrigueras, cuevas y refugios del subsuelo para la supervivencia sobre la faz de la tierra de muchos animales, incluidos los seres humanos, desde tiempos inmemoriales.
En esta historia de la protección solar no podemos olvidarnos de las plantas y, sobre todo, de los árboles y de su importante papel a la hora de volver habitable la Tierra. Muchas de nuestras experiencias primordiales de sombra y protección del sol tienen que ver, de hecho, con los delicados entramados del follaje de distintos árboles y plantas. Pensar de manera arbórea, como sugiere Shannon Mattern, nos permite aventurar otra hipótesis sobre la habitabilidad de nuestro planeta: ¿Qué hubiera sido de la vida terrestre sin su capacidad de transformar el suelo y el aire, pero también de producir hábitats o microclimas sombreados para que muchos animales pudiéramos comenzar a reptar más allá de los mares?[4]
En su trabajo sobre la vida que posibilitan las plantas , el filósofo Emanuele Coccia nos propone tomar conciencia de su enorme poder terraformador, lo que debería hacernos pensar que, antes que en la Tierra, «habitamos la atmósfera». Y, ¿qué es la atmósfera, con su compleja circulación del aire, el tapiz irisado de las nubes y su intrincada interrelación con los mares, los ríos, las montañas y los bosques, sino un complejo sistema interespecie de formas de captar, regular, disipar o bloquear los rayos del sol, donde las plantas han jugado un rol central? Aunque, como bien sabemos, no solo las plantas han intervenido en la transformando de la atmósfera y no todas las transformaciones atmosféricas tienen que ver con la habitabilidad planetaria. La amplia conversación científica y pública en torno al Antropoceno ha permitido abordar también cómo los seres humanos «participamos en su hacer»: por omisión y comisión, de formas más directas o más distantes; en nuestras prácticas cotidianas, encarnadas y mediadas por instrumentales técnicos, pero también por los modos en que consumimos y construimos ciudades. Dicho de otra manera, también los seres humanos participamos de la modificación de las atmósferas a través de las prácticas colectivas en que estamos insertos,[5] relativas a cuestiones mundanas, como nuestra vestimenta, nuestros edificios, nuestros aparatos de aire acondicionado y, también, nuestra relación con la producción cuidadosa de climas sombreados.

Prototipo A l’ombra del trencadís | Fotografía cedida por BIT Habitat
En un trabajo reciente, esa cualidad cuidadosa de la sombra ha sido reivindicada por el historiador de la arquitectura y activista de la discapacidad David Gissen, que la reclama como parte de una urbanización inclusiva de aquellos cuerpos apartados de la centralidad del diseño urbano (las personas con enfermedades crónicas, diversas funcionales, negras, mayores o en la infancia). La sombra o, mejor dicho, su ausencia, nos advierte de los considerables riesgos para la salud que el sol y el calor suponen: como en el caso de las personas mayores que sufren en silencio el «aislamiento fatal» de las olas de calor o en el de la infinidad de cuerpos racializados que trabajan en exteriores, expuestos al calor y al sol abrasador.[6] Pero también en la sombra reside una potencia política sin precedentes. En un contexto que todavía convive con la larga cola del esclavismo, el pensador caribeño de la tradición radical negra Édouard Glissant defendió en «Pour l’opacité» el derecho a la opacidad como condición de supervivencia para todas aquellas vidas que están al margen del canon ilustrado moderno.
En ese sentido, decir que nunca hemos sido solares, prestar atención a las sombras, implica por tanto disputar el diseño del espacio público con sol abundante, repensar el urbanismo desde la sombra. Pero significa, también, un ejercicio de restauración de la violencia ejercida contra muchas tradiciones ancestrales en las formas de habitar del hombre moderno. Frente a ello, situar la sombra en el centro nos permite admirar con otros ojos la mal llamada arquitectura vernácula, en busca de inspiración. Porque, ¿qué es la medina mediterránea y de Oriente Medio –un conglomerado formado por arquitecturas de adobe de cañón largo y usos de toldos o tejidos humedecidos, patios interiores frescos con vegetación y fuentes– sino una gran oda a la sombra?[7]

Casba de Argel | Ladouali, Wikimedia Commons
Sin embargo, tendremos que ir más allá de las soluciones del pasado para pensar un futuro sin precedentes. Esto nos obligará a prestar atención a los arreglos natural-culturales que fabrican distintos tipos de sombras, sus condiciones desiguales de acceso y los procesos de negociación de producción espacial que suponen: ¿a quién se le permite que produzca o habite en la sombra y cómo? ¿En qué contextos? En este presente acalorado, quizá necesitemos transformar las sombras de un «índice de desigualdad» sobre el habitar urbano en un «mandato» que nos obligue a explorar distintos arreglos de urbanismo cuidadoso dentro de los límites planetarios: espacios climatizados de reposo diurno y descanso nocturno, itinerarios bioclimáticos con vegetación diversa o edificaciones con climatización pasiva, por poner algunos ejemplos. Pero yendo un poco más allá, situar las sombras en el centro de nuestras exploraciones sobre la habitabilidad urbana también pudiera querer decir nada menos que repensar el cuidado como un asunto atmosférico.
[1] Un buen ejemplo de ello es el capítulo 6, «Cities, settlements and key infrastructure» del informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de 2022.
[2] Como, por ejemplo, este concurso de prototipado de sombras estacionales dinamizado por el Ayuntamiento de Barcelona.
[3] En la compilación Solarities: Elemental Encounters and Refractions se utiliza el término «solaridades» para describir cada una de las prácticas de relación con el Sol y su fuerza elemental planetaria, de las que el urbanismo solar moderno solo es una de las muchas posibles.
[4] B. Albert, F. Halle y S. Mancuso. Trees, (Thames & Hudson, 2019); Mattern, S. «Tree Thinking» en Places Journal (2021).
[5] J. Parikka y D. Dragona (eds.) (2024). Palabras de tiempo y del clima: Un glosario. Lugo: Bartlebooth. Traducción de Pablo de Soto y Cristina Ramos.
[6] R. C. Keller (2015). Fatal Isolation: The Devastating Paris Heat Wave of 2003. Chicago: University of Chicago Press; S. Macktoom, N.H. Anwar y J. Cross (2023). «Hot climates in urban South Asia: Negotiating the right to and the politics of shade at the everyday scale in Karachi». Urban Studies, 61 (15), noviembre de 2024, pp. 2.945-2.962.
[7] S. Kite (2017). Shadow-makers: A Cultural History of Shadows in Architecture. Londres: Bloomsbury Academic; M. Ludovico, P. Attilio y V. Ettore (eds.) (2009). The Mediterranean Medina. Roma: Gangemi Editore.



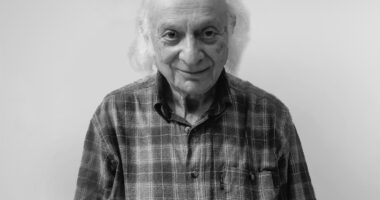
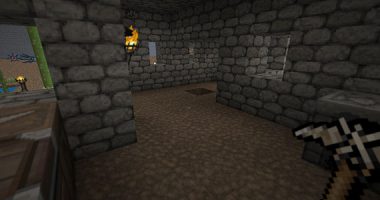
Deja un comentario