
Explorando el papel del conflicto en la fisiología del cerebro, 30 de agosto de 2015 | Wikipedia | CC BY SA 4.0
Partiendo de un análisis histórico de las sucesivas concepciones de la realidad en la tradición filosófica, Henryk Skolimoski postula un nuevo paradigma que busca dar respuesta a la crisis de valores que vive la civilización occidental en el siglo XXI. Una visión holística donde la idea de un universo participativo recupera aspectos esenciales del conocimiento como la empatía y la aceptación del misterio del cosmos, inherente al orden natural de las cosas, al tiempo que ofrece una vía de salida al nihilismo contemporáneo y reclama la esperanza como elemento irrenunciable de la condición humana. Publicamos un fragmento de su libro La mente participativa (1984), por cortesía de Ediciones Atalanta, con el objetivo de comenzar a dibujar un mapa heterodoxo del pensamiento holístico.
En las grandes tradiciones espirituales del pasado, para seguir el camino correcto era indispensable entender la naturaleza de la mente. La premisa consistía en lo siguiente: entender la vida era entender la mente, y viceversa. De ahí que un conocimiento más profundo de la mente significara invariablemente un conocimiento más hondo de uno mismo y, a la larga, del cosmos, lo que se traducía en una vida más plena y rica, con más sentido.
Todo esto cambia con la filosofía moderna. A partir de Descartes, la mente se separa del cuerpo; por su parte, la mente y el cuerpo se separan del alma; desde ese momento la mente se concibe como un fantasma en la máquina y su estudio queda limitado al estudio del cerebro. A su vez, el estudio del cerebro se limita a la neurofisiología del cerebro. De modo que el conocimiento de la mente es sustituido por el conocimiento de la química de las células cerebrales. Pero por muy amplio que sea dicho conocimiento, no nos ayuda a conocernos mejor, ni a lograr que nuestras vidas sean más plenas. De ahí el triste dilema de nuestro tiempo: poseemos un conocimiento abundante sobre el cerebro y sabemos muy poco de los misterios profundos de la mente. Con las antiguas tradiciones espirituales sucedía justo lo contrario.
Hemos alcanzado el límite del conocimiento atómico y desconfiamos de que un mejor conocimiento de la química de las células cerebrales resuelva el enigma de la mente. Un premio Nobel, Albert Szent-Györgyi, ilustra perfectamente el dilema. Pretendía comprender el fenómeno de la vida, por lo que primero estudió los organismos en su entorno. El asunto le pareció demasiado complejo, de modo que estudió la estructura de las células. Como le seguía pareciendo demasiado complejo, entonces estudió la química de las proteínas. Tampoco esto aclaraba las cosas, así que se dedicó a estudiar los electrones para ver si ellos podían ser los precursores de la vida. Pero los electrones son electrones, criaturas sin vida. En algún momento, mientras investigaba la vida, confesó: «la vida misma se me había escurrido entre los dedos». Eso es lo que sucede cuando intentamos conocer la mente a través de la química celular del cerebro: terminamos sabiendo cada vez más de química y nada en absoluto del misterio de la mente. De hecho, la mente es un fenómeno misterioso; reconocer dicho misterio no supone mistificar la mente, sino aceptar la exquisita complejidad del universo.
Tenemos una necesidad incesante de comprender. Tan grande es ese deseo que a veces nos persuadimos de que entendemos cuando en realidad no lo hacemos. Esto no es un acto de hipocresía, sino el ansia de seguridad en un mundo incierto. Esta necesidad de seguridad mediante el conocimiento intelectual ha sido mucho más pronunciada en Occidente que en otras civilizaciones. Las personas de otras culturas han sido mucho más felices que nosotros al experimentar el misterio de la vida. Nosotros exigimos claridad y una explicación completa donde a menudo no puede lograrse algo así. Tenemos una poderosa e infundada fe en el razonamiento lineal y discursivo. Queremos conocerlo todo y, como a Edipo, nos desgarra nuestra propia arrogancia.
La razón y la mente son espléndidos logros de la evolución y nadie querría degradarlas. ¿Quién querría regresar al oscurantismo y la ofuscación cuando la claridad y la luz son posibles? Pero el misterio prevalece en el universo. Nosotros podemos entender, aunque sólo hasta cierto punto; pretender conocer más es arrogancia, aceptar nuestros límites es humildad. Intentar trascender esos límites es ayudar a la evolución en el proceso del devenir. En última instancia, aceptar y reconocer el misterio es parte del proceso de entender en un sentido más profundo.
Todo lo que hay se filtra, cincela y esculpe en la mente. Cuando el universo quiso que el hombre participara en la creación, inventó la mente. ¿Y por qué haría el universo una cosa así? Porque somos parte de la evolución del propio universo; para contemplarse a sí mismo, para verse, el cosmos desarrolló el ojo y la mente, y posteriormente el ojo y la mente del hombre. Nosotros somos los ojos mediante los cuales el universo se contempla a sí mismo. Somos la mente mediante la cual el universo piensa su futuro y su destino. Esto no es una forma de antropocentrismo rampante, sino lo contrario: el sometimiento del hombre a la abrumadora corriente de la evolución cósmica. No estamos antropomorfizando el cosmos; estamos cosmologizando al hombre. De hecho, lo cosmológico y lo antropomórfico se complementan. ¿Acaso podría ser de otra manera?
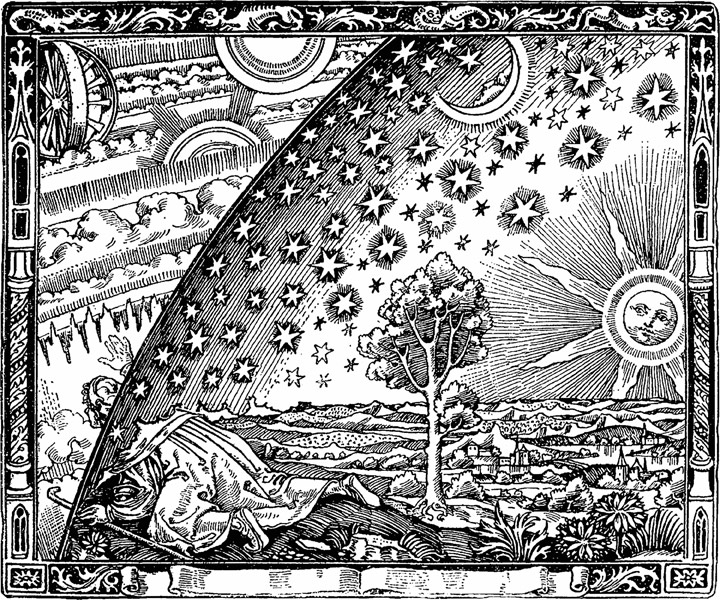
La Atmósfera, 1888 | Camille Flammarion. Wikipedia | Dominio público
Percibimos cada vez más la evolución de las cosas: los continentes (evolución geológica); las especies (evolución biológica); la mente y sus conocimientos (evolución epistemológica); y, finalmente, nuestras imágenes del gran Dios (evolución teológica). La evolución es un agente maravilloso y divino. La cuestión sobre si ella misma es Dios quizá resulta demasiado compleja para nosotros. Con todo, la evolución es ciertamente divina y, en la medida en que progresa, trae más luz, coherencia y orden al original cosmos caótico.
La evolución significa también un desarrollo continuo de la ciencia, que se despliega a cada instante proporcionando una luz que en ocasiones nos ciega y deslumbra nuestra imaginación. ¿Qué pasó durante la primera billonésima de segundo? ¿Por qué ocurrió el big bang? ¿Cuál es la naturaleza de aquellas fuerzas que crearon las galaxias y la imaginación humana? Y, por último, la pregunta que a menudo nos hacemos: ¿cuál es la naturaleza de este extraño y maravilloso mundo que nos rodea? Aunque la pregunta parece antiquísima, ahora es nueva, es nuestra pregunta, y la formulamos ahora en nuestra conciencia, en medio de nuestros traumas existenciales y de nuestras intuiciones y descubrimientos.
Si la evolución lo devora todo y todo lo transforma, entonces nada escapa a esta maravillosa y renovadora corriente. Si todo conocimiento humano es evolutivo (y nada es absoluto, fijo o inalterable), entonces nuestro conocimiento teológico, del paraíso y de Dios, se encuentra sujeto a la evolución. En tal caso, no sólo evoluciona nuestra imagen de Dios, sino también su naturaleza misma.
Así, Dios es un ser evolutivo. No podemos regresar a nuestras antiguas fijaciones y dogmas; tampoco aferrarnos a las viejas imágenes de Dios y la religión. Actualmente vivimos en un mundo nuevo; no debemos esconder la cabeza tímidamente e insistir en que, por tratarse de un ser perfecto, no se puede concebir a Dios en evolución. ¡Se puede! Si Dios es perfecto, no podemos negarle un atributo que lo dignifica. Un Dios evolutivo es más perfecto que uno estático. Para entender esto tenemos que abrir nuestra mente y asumir una perspectiva evolutiva, pensar en términos de evolución y entregarnos a la corriente espléndida de su desarrollo. Un concepto nuevo del universo y de la mente, la mente participativa, nos ayudará a adquirir este modo de pensar.
Desde la perspectiva de la mente participativa, constatamos que hemos perdido el equilibrio a causa de los dogmas del pasado –cosmológico, religioso y científico–, y que nos hallamos ahora flotando en suspenso. Los viejos dogmas fueron nuestras anclas y cadenas. Hemos estado tan atados a la tierra que nos hemos acostumbrado a ir a ras de suelo. Ya no es momento de arrastrarse, sino de volar. El universo abierto y en expansión no está hecho para la sumisión, sino para la libertad.
De ahí que en dicho universo participativo seamos creativos y libres. Nuestra libertad y creatividad esencial no son pequeños dones añadidos a la existencia, sino requisitos fundamentales de la vida en un mundo participativo y evolutivo. Estamos condenados tanto a la libertad como a la creatividad. Pero no en el sentido desfasado de la filosofía existencial, donde la libertad es una suerte de absurdo porque llevamos unas vidas absurdas en un universo absurdo. Estamos condenados a la libertad en el mundo participativo, un mundo impregnado de divinidad (si queremos escapar del absurdo de la autodestrucción, de la muerte lenta provocada por la tortura de una mente inmersa en el absurdo y de una tecnología demoledora).
Permítanme abordar ahora un punto clave: debido a las limitaciones inherentes a la cosmología mecanicista y a la razón científica, somos incapaces de hacer frente a muchos problemas de la sociedad y del medio ambiente. Hemos probado sin resultado todas las estrategias razonables posibles. El enfoque atómico y analítico, a menudo asociado con las «adaptaciones tecnológicas», no funciona respecto a un todo complejo, como el ser humano, la sociedad o el hábitat ecológico. Es necesaria una nueva estructura conceptual, una nueva cosmología que permita una razón más abierta e inspirada.
Se han escrito numerosos libros sobre los inconvenientes de la tecnología y de la visión del mundo derivada de la mecánica newtoniana, por lo que no es necesario insistir en este punto. Lo que no debería escapársenos es el hecho de que no podemos ser racionales y, al mismo tiempo, tan irremediablemente incapaces de llevar una vida plena y una relación saludable con el medio ambiente.
La verdad y la razón comprensiva deben ayudarnos a vivir, deben conectar vida y conocimiento, conocimiento y sabiduría, deben iluminar nuestro destino individual y vincularnos con el cosmos de una forma plena. Así fue en las grandes tradiciones espirituales del pasado, y así será en el futuro: a la larga un conocimiento más profundo de la mente y de la razón humana deben traer consigo un conocimiento más profundo de uno mismo y del cosmos. A ese fin se dirige la teoría de la mente participativa.


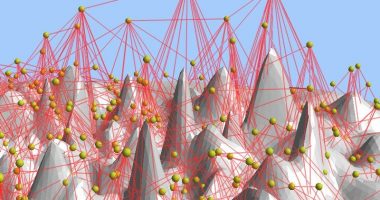
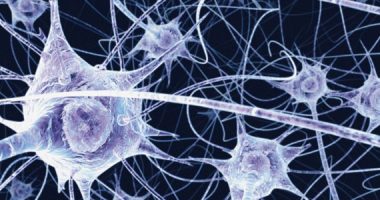
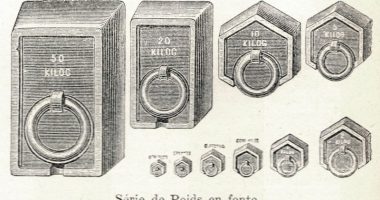
Deja un comentario