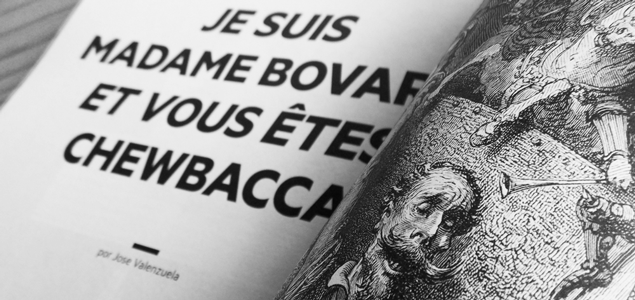
Foto del artículo publicado en Jot Down Magazine nº 10, especial Filias y fobias (y parafilias).
La necesidad de narrar historias siempre ha acompañado al ser humano, ya fuera para explicar su realidad o para proyectar mundos alternativos. La lectura nos hace héroes, aventureros, alienígenas, detectives, amantes y seres con mil máscaras en escenarios utópicos y tiempos inventados. Este ejercicio de escapismo mental puede traspasar las hojas de un libro y crear subculturas que intenten recrear los mundos en que nos soñamos ver. Podéis encontrar el artículo completo en Jot Down Magazine nº 10.
Oh, sabes que no soy aficionado a rezar, pero, si estás ahí arriba, ¡sálvame, Superman!Homer Simpson
Érase una vez, en la ciudad de Providence, un escritor llamado Howard Phillips Lovecraft, cuya enorme maestría para construir relatos de terror le condujo a inventar un libro mágico de malignos poderes llamado Necronomicón. La verosimilitud con que envolvió cada detalle de este grimorio fue tal, que muchos de sus lectores se preguntaron si no existiría de verdad, cuando no lo afirmaron categóricamente. Para perpetuar el engaño, algunos artistas decidieron crear su propia réplica de la obra. El Antiquarian Bookman publicó, en una de sus ediciones de 1962, un anuncio de venta de una copia «algo arañada» del volumen, y no faltaron las bibliotecas universitarias cuyos registros acabaron conteniendo fichas con ese título. Aún a día de hoy existen numerosos individuos que defienden que el origen ficcional del Necronomicón está inspirado en una realidad mucho más aterradora y oscura. Cthulhu los cría y ellos se juntan.
Nada nuevo. Don Quijote sufría tal atracón de literatura caballeresca que, víctima de sus alucinaciones, acababa arremetiendo contra molinos que confundía con gigantes o destrozando a espadazos un teatrillo de marionetas para salvar a una cristiana pareja de las huestes del rey Marsilio. Emma Bovary era incapaz de encontrar en su marido Charles el amor pasional que había leído en tantas novelas románticas y se veía obligada a buscarlo en los brazos y otros miembros de distintos amantes. Bastian era un huérfano solitario que buscaba en la lectura de La historia interminable un refugio en el que esconderse de los abusones y acababa descubriendo un mundo, Fantasía, que crecía cuantos más deseos pedía.
El gusto del ser humano por contar historias es universal. Desde las rudimentarias narraciones orales de tribus aisladas de cualquier atisbo de civilización hasta las experiencias multimedia de nuestra sociedad, la inmensa mayoría de personas ha disfrutado alguna vez de la sensación de atender un relato y perderse en sus acontecimientos. Nuestro ingenio ha logrado contener la esencia de los antiguos oradores en formatos accesibles a nuestros distintos intereses: teatro, literatura, cine, cómics o videojuegos. Si una historia es buena, encontrará la forma de llegar hasta nosotros.
Esta predilección por el relato no es algo casual: nuestro pensamiento nace de una continua e infatigable construcción de narraciones. Comprendemos el mundo a nuestro alrededor gracias a que recordamos los acontecimientos pretéritos, evaluamos e interpretamos los presentes y planeamos e imaginamos los futuros, y en todas esas acciones estamos contando una historia.
El estrecho vínculo entre el funcionamiento de nuestro cerebro y su participación en los relatos ha sido estudiado en investigaciones como la que Gregory Berns y sus compañeros llevaron a cabo en 2013. Los científicos analizaron mediante resonancia magnética funcional los efectos a corto y largo plazo que la lectura de la novela Pompeya provocaba en los pacientes. Los resultados mostraron un aumento de la conectividad neuronal en las áreas asociadas al movimiento y a las sensaciones físicas, llevando a Berns a la conclusión de que la lectura puede ponernos en la piel del protagonista no solo en un sentido figurado, sino también biológico.
Curiosamente, vagamos por un continuum de alegorías, parábolas, crónicas y fábulas y, a pesar de todo, seguimos teniendo hambre de más. Los creadores de todas esas experiencias alternativas –escritores, directores de cine, dibujantes de cómic, guionistas– parecen tener claro el motivo de ese apetito cultural: en las ficciones vivimos otras vidas y pisamos otros universos que de cualquier otra forma –por improbables o por imposibles– nunca hubiéramos visitado. Tan cerca y a la vez tan lejos.

Ilustración de Jules Férat en una novela de Jules Verne (1870). Fuente: Wikipedia.
A través del espejo
Cruzar esa liviana frontera ontológica entre los ámbitos de lo ficcional y de lo real es un peaje obligatorio para la mayoría de los mortales, pero existen muchas personas para las que zambullirse en el interior de cualquier mundo inventado implica traerse de vuelta algo más que esa simple experiencia. Estos caminantes de ensoñaciones pueden dedicar fatigosas jornadas a la reflexión sobre el tipo de insecto en que se convierte Josef K. en La metamorfosis de Kafka y acabar a mamporro limpio por no llegar a un acuerdo. Otros verán la película de Avatar y decidirán adoptar las costumbres de los Na’vi yéndose a vivir bajo un árbol. Incluso conoceremos a más de una que tras la lectura de cierta trilogía ha adoptado nuevos hábitos de alcoba y ha cambiado el pijama de franela por el corsé. En sus viajes a esos otros lugares, estos hombres y mujeres recogen ingredientes ficcionales que a su vuelta les sirven para elaborar el Bálsamo de Fierabrás que cure todos sus males terrenales. Son verdaderos alquimistas de la irrealidad.
Da la impresión de que los mundos de ficción se resisten a vivir enclaustrados en las obras que los contienen y necesitan expandirse de cualquier manera posible en nuestra imaginación y fuera de ella. Unos más y otros menos, todos hemos añorado a ese personaje a quien hemos acompañado en sus aventuras o hemos soñado con volver a algún mundo fantástico, pero en esta suerte de simbiosis ciertos individuos no solo mantienen en su recuerdo a personajes y lugares tras el The End, sino que crean un espacio de subcultura a su alrededor digno de elogio y multitud de estudios sociológicos. Organizan parte de su existencia en dar continuidad dentro de nuestra realidad tangible a los universos que tan felices les han hecho, y lo consiguen gracias a que la misma semilla ha germinado en mentes afines. Las fronteras se disuelven cuando su manga favorito se extiende de las páginas a los foros de Internet, al fanfiction –caso paradigmático donde aficionados a una obra reciclan a sus personajes y acontecimientos en nuevos relatos–, a las obras sobre la obra, a los animes, a las figuras hechas en resina y, cómo no, a las reuniones en librerías, tiendas especializadas y Salones del Manga donde lucir el cosplay en el que se ha trabajado los últimos meses. Comparten con otros su pasión por ese manga, esas películas o esa serie y con ello extienden un reino de quimeras a través del fértil terreno de sus relaciones sociales. Alteran esta vida para sentirse más cómodos en ella.
Cómodos y protegidos. Los personajes de la historia pasan a ser personas en nuestro pensamiento y acabamos simpatizando con ellos, odiándolos o metiéndonos en su piel para experimentar lo que sienten. ¿Cómo es posible la creación de semejantes vínculos? El truco, como en la magia, está en lo que no se ve. Cualquier historia es, por definición, incompleta y requiere de nuestra imaginación para completarla, lo que acabará llevando a que todos los personajes y lugares tengan un poco de nosotros. Esos lugares fantásticos acaban siendo para muchas de esas personas un oasis de satisfacción dentro de su aburrida rutina y se acaban sintiendo en ellos como en casa. Se miran en un espejo que devuelve la imagen de lo que son y de todo lo que pudieron ser. Tal nivel de intimidad y protección es realmente tentador para aquellos que, como Emma Bovary, están descontentos con su tediosa existencia y prefieren cualquier otra versión idealizada en papel o en película. Pero ahí está la sabiduría popular para avisarnos de que cualquier cosa en exceso es mala.




Deja un comentario