
Fábrica de caretas en Argentina, 1910 | Archivo General de la Nación Argentina | Dominio público
En los albores de Internet era habitual que los usuarios mantuvieran el anonimato. Esta ocultación de la identidad buscaba evitar los prejuicios entre los internautas y favorecer la libertad de expresión. Pero con la irrupción de las redes sociales, la importancia de la proyección de uno mismo ha creado una red cada vez más personalista.
Pocos inventos han nacido tan condicionados por la mentalidad de máscara como Internet. En ningún otro soporte (salvo, quizá, el libro) se han falseado tantas identidades, se han difundido tantos bulos y, en general, se han dicho tantas mentiras como en la red de redes. La 29ª de las «reglas de Internet», redactadas por usuarios anónimos del infame foro 4chan hacia 2006, fue capaz de captar la esencia del omnipresente «antifaz digital»: «En Internet, todas las mujeres que os dicen serlo son en realidad hombres, y los niños son agentes infiltrados del FBI». Dejando de lado el delirio que ya entonces imperaba en ese rincón oscuro de la red, sus usuarios estaban en lo cierto al asumir que todo en Internet incorporaba cierto porcentaje de máscara.
Breve historia de un Internet que ya no existe
Durante el periodo de su generalización en Estados Unidos y Europa, que comprende las décadas de 1990 y 2000, absolutamente todo lo que cabía encontrar en Internet estaba mediado por una reconocida dosis de mentira. Desde los nicknames a los chats, pasando por descargas de eMule mal indexadas, cadenas de correo cuyo autor original se desconocía y sitios web desaparecidos sin explicación, la imagen general del Internet de entonces era la de una permanente gamberrada o carnaval. En esos años, el tráfico web de los usuarios se repartía entre una caótica malla de blogs, foros y páginas web, cuyo rasgo compartido solía ser el pseudonimato de los participantes: «¿Quieres identificarnos? Tienes un problema», cantaba La Polla Records en 1986.
Esta cultura anárquica del Internet retro pudo desarrollarse sin trabas gracias a las entonces poco desarrolladas capacidades tecnológicas de los Estados. Hasta el gran acontecimiento de 2001 (el 11S), los Estados no se habían preocupado excesivamente por imponer su ley en el mundo digital, ya que estimaban (acertadamente) que por él circulaba una mínima parte de la población. Prueba de esto es que los grandes programas de monitorización, como Total Information Awareness (precedente de PRISM, el sistema de vigilancia global destapado por Snowden), no se empezaron a desplegar a gran escala hasta después de los atentados de Nueva York. Antes de eso se navegaba en un Internet no tan distinto al Far West, en el que un sheriff entrado en años (el Estado) era del todo incapaz de dar caza a las nuevas generaciones de hermanos Dalton digitales. Gamberradas épicas como las de The Yes Men, quienes registraron una página web haciéndose pasar por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y hasta dieron polémicas conferencias en su nombre, son hoy inconcebibles.
La máscara, oportunidad para un diálogo maduro
Resulta trivial decir que el motivo principal por el que alguien decide enmascararse suele ser el de evitar ser identificado. No obstante, en el mundo digital, el antifaz no puede equipararse simplemente a la capucha de los contextos analógicos –objeto de uso generalizado en las manifestaciones de Black Blocs de todo mundo. En el incipiente Internet, el empleo de la singular máscara que constituye el nickname cumplía un objetivo cualitativamente distinto: despersonalizar absolutamente el proceso comunicativo, haciendo completa abstracción de sus interlocutores para poder así establecer un diálogo sin los habituales prejuicios asociados al origen, al género o a la edad.
Gran parte de la expectación generada por Internet en sus inicios se debía a la esperanza de que los entornos virtuales pudieran fomentar una comunicación de veras madura. Al desconocerlo todo del interlocutor, se figuraba un ideal en el que el único elemento valorativo pasaría a ser la calidad de los argumentos. Además, hay que tener presente que las infraestructuras del Internet primitivo solo soportaban bien el formato texto (que equivale a la despersonalización absoluta), de manera que ayudaron a crear las condiciones para que este «diálogo 2.0» pudiera hacerse realidad. Son abundantes los casos de adolescentes curiosos discutiendo de tú a tú con referentes de la comunidad hacker o foreros anónimos participando en discusiones académicas de alto nivel.
El nickname, ese alias que conformaba la piedra angular del Internet primitivo, daba pie a una suerte de «identidad autónoma» virtual, deliberadamente desvinculada de la real. Lo habitual era tener varias identidades (muy pocas o ninguna con el nombre real) dependiendo del sitio web, que luego se dejaban en desuso o se desechaban sin mayor preocupación. Como las cuentas no iban acompañadas de un sistema reputacional de tipo cuantitativo (esto es: «seguidos», «seguidores», «me gusta»), no era frecuente desarrollar un excesivo apego al nickname, que era de una importancia secundaria en relación a lo principal: el tipo de argumentos a exponer. La transitoriedad de las identidades y la ausencia de sistemas de cuantificación hizo posible asentar una cultura basada, además de en la libertad de expresión, en la igualdad de condiciones de todos los oradores. Asimismo, también había algo de altruista en que un usuario invirtiera horas en contestar a sus adversarios dialécticos, sabiendo que no realizaba sus aportaciones bajo su nombre real, y que no le serían reconocidas fuera de las fronteras del foro.
Lo viral
Cuando Internet entra en su etapa adolescente (segunda mitad de la década de los 2000), el festival de nicknames comienza su declive en pos de la adopción de identidades reales, ligadas al nombre real. Es el Internet d. F. (después de Facebook), cuyo surgimiento supondría el principio del fin de las máscaras que antes constituían el humus de Internet. Paulatinamente, la mayoría de gente dejaría de mantener la separación entre su identidad real y su personaje digital, que se convertiría en avatar de su persona, también a medida que la cantidad de tiempo invertido en la red fue en aumento tras irrumpir el smartphone en la vida social.
Hay un antes y un después de Facebook, porque con la irrupción de la primera red social moderna se produciría la captura de una gran masa de usuarios dentro de una plataforma (i) omniabarcante (no circunscrita a un tema concreto), (ii) con una interfaz amable y (iii) dotada de un sistema reputacional. Absolutamente todas las redes sociales posteriores se han basado en esos principios, de manera que son en cierto modo remakes tardíos de la obra de Mark Zuckerberg.
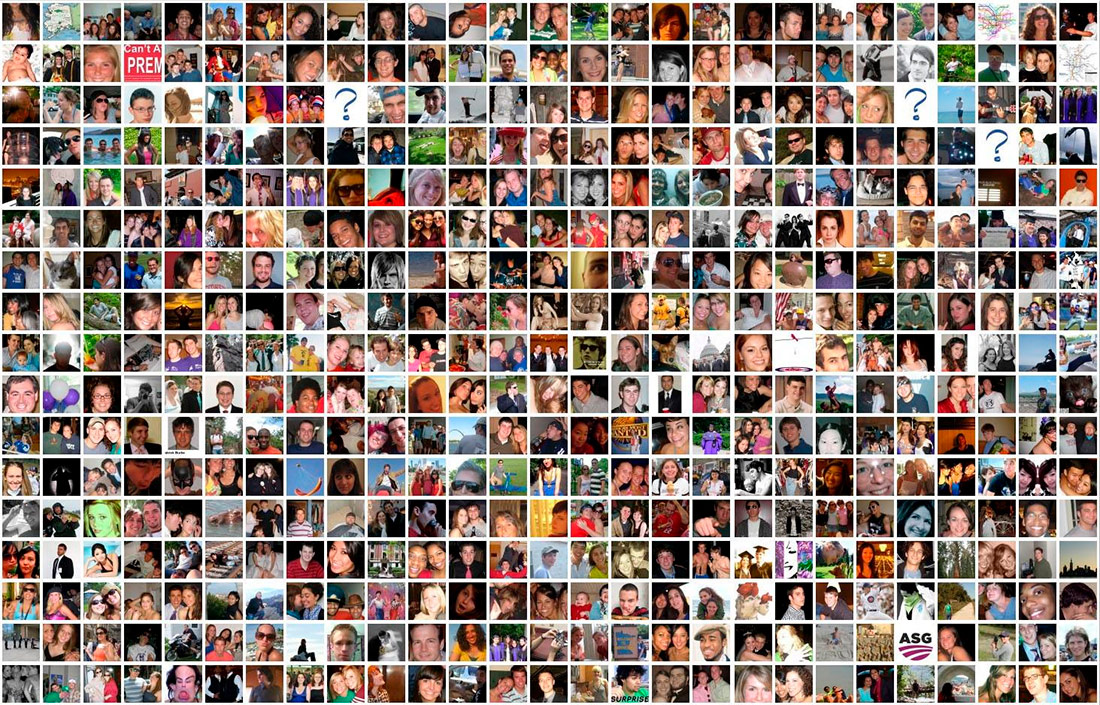
Los cambios introducidos por las grandes plataformas afectaron profundamente a nuestra manera de relacionarnos con lo digital. La progresiva importancia de la proyección, tanto de uno mismo como de las propias opiniones, ha desatado un frenesí por la viralidad, hoy fácilmente cuantificable gracias al número de seguidores y «me gusta». En el Internet d. F., lo normativo es andar transmitiendo una imagen lo más fehaciente posible del ejemplar humano que se encuentra detrás de la pantalla (nombre, fotografía(s), trabajo, lugar de residencia, estado emocional…). Bastaría con consultar la cronología de Twitter o el TikTok del adolescente medio para observar las dramáticas consecuencias de esta «cultura de la exposición», imprescindible para ganar cuotas de viralidad.
Los antifaces digitales, que permitían que nos situáramos en un plano de debate «2.0» (libre, igual, altruista), se fueron dejando de utilizar a medida que ganaba terreno el personalismo indisociable del Internet actual. Ser anónimo es incompatible con ser viral. En cuanto a los últimos rescoldos que todavía recurren a nicknames (especialmente los que se sirven de ellos para sostener una opinión minoritaria), son objeto de una persistente sospecha en un entorno que ha vuelto a otorgar más importancia al personaje que a los argumentos. En muchos sentidos, hemos dado un paso atrás.
Por último, solo queda dejar constancia de que, en la actualidad, el uso de pseudónimos ha quedado reducido a una «marca personal» de la persona real. Influencers y youtubers suelen usar nombres alternativos, pero es evidente que no los utilizan para separar sus contribuciones de su identidad real, sino precisamente por lo contrario: para destacar entre la multitud. De hecho, a muy poca gente le resultaría familiar el nombre de Rubén Doblas, pero prácticamente todos conocen el alias a través del cual publica: «El Rubius».
En su caso, el grado de imbricación de su cuerpo con el personaje que se ha creado de él mismo ha hecho que su identidad real ya no pueda desvincularse, nunca más, de su cuenta de YouTube. Doblas ha perdido la facultad de confundirse entre la multitud, contrapartida de la que, quizá, él mismo se dio cuenta en 2018: «Quieres hacer todo al 100% y dar el 100% de ti, [pero] a veces no puedes con tantas cosas. Creo que voy a necesitar un tiempo para verlo todo desde fuera y cómo seguir siendo yo mismo sin perder la puta cabeza». Ciertamente, el moderno influencer ha alcanzado un protagonismo social enorme tras adaptar su vida en bloque a los principios de la exposición y la viralidad… pero quedan todavía por comprobar los efectos que esa mentalidad fáustica produce en la dimensión psicológica, social… y cultural.




ron wis | 25 febrero 2022
Can I make such face for a scarecrow? The expression in the picture given above are quite unique.
Ugo Henrique | 15 marzo 2022
Enric. Tremendo texto el tuyo, me identifico en afinidades y visiones para descifrar máscaras contemporáneas y el mencionado carnaval digital. Comparto un proyecto que me hizo llegar acá y que ahora mismo estoy mostrando «al mundo»… https://dobleandantemascaras.wordpress.com/
¡Saludos!
Deja un comentario