
Señores cambiando señales de límite de velocidad. Washington, D.C., 1942 | Albert Freeman, Library of Congress | Dominio público
En plena crisis climática, el debate sobre los límites y el crecimiento se vuelve fundamental. En este artículo, publicado originalmente en la plataforma Undisciplined Environments, Giorgos Kallis aborda las diversas concepciones de límite y defiende que no son propiedad natural del mundo, sino que pueden definirse colectiva y democráticamente.
La ecología política «esgrime argumentos sólidos contra los límites naturales» y está en conflicto con «la urgencia del ir a menos del decrecimiento», afirma Paul Robbins. En efecto, los ecologistas políticos desarrollaron este campo en respuesta al neomalthusianismo de la década de 1970. Nancy Peluso, Lyla Mehta o Betsy Hartmann han expuesto los fundamentos racistas, clasistas y patriarcales de los discursos neomalthusianos de degradación medioambiental, superpoblación o escasez. Soy ecologista político. Me encantan esos libros. ¿Cómo reconciliar, pues, esto con mi defensa de los límites y del decrecimiento?
He tardado dieciséis años tras doctorarme en resolverlo. Deberíamos distinguir, y esto es algo que he mantenido siempre, entre las nociones reaccionarias de los límites, como la de «la anarquía que viene» de los catastrofistas como Robert Kaplan o Garett Hardin, de los límites como los que defienden los activistas en lugares como Standing Rock. Aglutinar toda defensa de los límites como malthusiano es poco riguroso desde el punto de vista analítico, además de políticamente erróneo.
Lo sentí en carne propia, como intelectual trasnochado de Twitter, cuando distintos compañeros de viaje me llamaron matabebés y malthusiano (¿Yo? ¡¿Un malsthusiano?!). Pero el catalizador que despertó mi interés fue un ensayo de Gareth Dale en el que aprendí que Malthus, en realidad, estaba a favor del crecimiento, no de los límites.
El Ensayo sobre el principio de la población de Malthus es una de esas obras clásicas que los académicos se sienten cómodos citando sin haberse tomado la molestia de leer. Seguí el ejemplo de Gareth y me dispuse a releerlo, línea por línea. Y esta es la historia que tengo que contar. En primer lugar, Malthus no era malthusiano, era economista. En segundo lugar, el ecologismo radical siempre ha sido romántico; y los románticos fueron los críticos más feroces de Malthus.
En mi nuevo libro, Limits: Why Malthus Was Wrong and Why Environmentalists Should Care, muestro que Malthus no predijo, y mucho menos reclamó, límites. Malthus invocó el espectro de los límites para abogar por el crecimiento. Y en nombre del crecimiento, rechazaba la redistribución y defendía la sociedad de clases frente a los revolucionarios. Sin la desigualdad, los pobres se volverán perezosos, sostenía Malthus. Y si son perezosos, no producirán lo suficiente.
A Malthus le preocupaba que sin trabajo duro para producir más alimentos, la población no crecerá. Para Malthus, al igual que para William Paley, su mentor en Cambridge, el crecimiento demográfico era el bien último. Malthus y Paley eran clérigos, y para los clérigos Dios quiere que nos multipliquemos y poblemos la Tierra. Al asumir el mandamiento divino de tener tantos hijos como sea posible, Malthus concluyó que el mundo es y será siempre escaso. Dedujo que, frente la escasez, lo único que podemos hacer, exceptuando la tiranía, es ser disciplinados, olvidarnos de estas revoluciones absurdas y producir más.
Los investigadores que han estudiado en serio a Malthus, como Robert Mayhew o Frank Elwell, coinciden en que Malthus no era malthusiano. En el Ensayo, Malthus apuntaba que los recursos, o incluso la comida, son ilimitados. No dejó lugar a dudas de que se oponía al control de la natalidad. No por razones morales, sino, como él mismo explicaba, ¡porque limitar la población eliminaría un estímulo para la industria!
Además de clérigo, Malthus fue también economista, el primero con una cátedra universitaria. Las Ciencias Económicas heredaron de Malthus la hipótesis teológica de un afán de expansión sin límites. Si no existen límites a lo que se quiere, tal y como asumen los economistas, el mundo es, por definición, escaso: una escasez a la que solo un aumento del trabajo y del crecimiento puede hacer frente. El crecimiento promete a todo el mundo más, mañana; pero al mismo tiempo, nunca hay «suficiente para sostener a toda la población», como señala Malthus.
Engels y los socialistas posteriores a Engels recusaron a Malthus sobre la base de que el socialismo desarrollará tecnologías y producirá suficiente para todos: simplemente, mañana. Esto actuaba en el terreno de Malthus de la escasez y el progreso, aceptando su premisa de que hoy no hay suficiente.
Los románticos, en cambio, se burlaron de Malthus por pensar que lo que la gente quiere es tener más y más hijos. Los románticos ensalzaban el amor libre. Podemos al mismo tiempo limitarnos y disfrutar: mantener relaciones sexuales sin tener hijos, se atrevían a decir los más radicales entre ellos. Malthus jamás podría aceptar algo así, no solo porque era clérigo, sino porque, de lo contrario, entonces sí que podría haber suficiente para todos. Y una sociedad sin clases sería posible.
En mi libro demuestro que tales ideas románticas (y socialistas, feministas y anarquistas afines) articulan una noción de los límites como una fuente de libertad y de abundancia. Del mismo modo, los que hoy en día defendemos el decrecimiento no reclamamos límites porque el mundo se esté quedando sin cosas. No nos preocupa que el crecimiento pueda llegar a su fin: queremos poner fin al crecimiento y detener su rumbo catastrófico y falto de sentido, que saquea la abundancia de este planeta que podemos disfrutar en común.
En otras palabras: los ecologistas como nosotros no advertimos sobre los límites. Queremos límites. Límites para frenar la destrucción ecológica y social. Límites para parar en seco un sistema capitalista que no conoce límites y que explota y es horrible. Límites para dejar espacio a otros, humanos y no humanos. Los límites aportan libertad. Un pianista puede crear música infinita con un teclado limitado. Dadle a un pianista un teclado infinito y ella o él se quedaría paralizado. Las opciones ilimitadas debilitan. El capital ilimitado y la persecución insensata de más no es libertad: es esclavitud.
El llamamiento a favor de la «autolimitación» difiere de la visión (neo)malthusiana de los límites como una propiedad natural del mundo. La atmósfera no es un «sumidero» (qué forma más terrible de pensar en el cielo) limitado: somos nosotros los que deberíamos limitar las emisiones para no joder el planeta. El límite depende de nosotros, no del cielo. No hay «límites naturales» que nos obliguen a hacer esto o lo otro. Hay un imperativo ético y político del no: no hacer todo lo que puede hacerse, no expoliar la belleza que hemos heredado.
La autolimitación, tal y como yo la concibo, no implica constreñir, sino definir colectivamente nuestros límites como sociedades. La autolimitación colectiva es la esencia de la democracia. Este es el motivo de que el capitalismo apenas haya tolerado la democracia real. Es cierto que el capitalismo limita a los pobres. En la actualidad, un relato de los límites se enfrenta, como ya ocurrió en la época de Malthus, a una ardua batalla para inspirar a quienes viven con menos que suficiente. Sin embargo, los que menos tienen, quieren suficiente; son los que sienten que tienen menos que otros los que siempre quieren más (y en una sociedad capitalista todo el mundo tiene menos que alguien).
El capitalismo siempre le ha vendido a la gente, tanto a los desposeídos como a los que tienen propiedades, una política orientada al más. Desde Malthus, los límites a unos pocos se han justificado en nombre de más para todos. La austeridad nunca se ha implementado por el bien de los límites ecológicos ni de la solidaridad internacional. La austeridad se persigue en nombre del crecimiento. Esto es algo que Enrico Berlinguer, líder histórico del Partido Comunista Italiano, comprendió muy pronto. En 1977, y al tiempo que aumentaba la austeridad neoliberal, abogó en su lugar por una austeridad solidaria, una austeridad de vivir simplemente para que otros puedan simplemente vivir. Una austeridad de lo privado, no del consumo público.
Crecí en los años setenta, y recuerdo a mi abuelo comunista llevando una vida más frugal que la de los ecologistas más frugales de nuestros días (no para ahorrar, sino por solidaridad y respeto hacia aquellos que pasaban necesidad). Si hoy estuviera vivo, a mi abuelo le costaría entender a esos «comunistas opulentos» que sueñan con piscinas infinitas gratuitas.
A lo largo de los siglos, la sabiduría de la autolimitación ha estado presente en las civilizaciones orientales y occidentales. ¿Es posible construir una política poderosa en torno a este sentido común de lo suficiente?


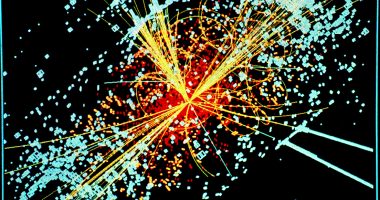


Deja un comentario